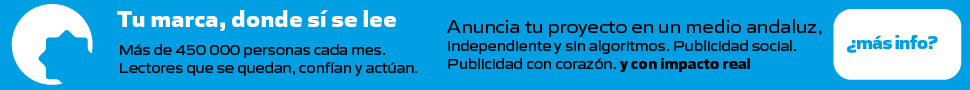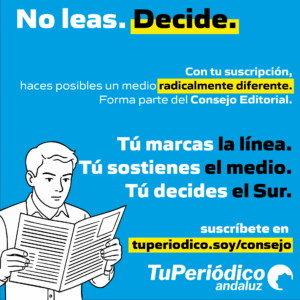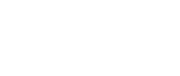En provincias como Huelva y Almería, el motor del campo no se entiende sin su presencia. Jornaleros y jornaleras, en su mayoría migrantes, trabajan de sol a sol en campañas cada vez más largas, en condiciones que recuerdan más a economías coloniales que a un Estado de Derecho europeo. Su trabajo no solo es esencial: es estructural. Sin ellos, el modelo agrícola intensivo simplemente colapsaría.
Precariedad estructural: vivir sin derechos
El panorama que enfrentan estas personas es desolador. La mayoría carece de un contrato formal, trabaja jornadas de hasta 10 horas en condiciones climáticas extremas, sin equipos de protección, expuestos a pesticidas y con escaso o nulo acceso a servicios básicos. No hay agua potable. No hay duchas. No hay alojamiento digno. Muchos aceptan estas condiciones porque no hay alternativa: o trabajan en estas circunstancias o no trabajan.
Los asentamientos chabolistas se multiplican en los márgenes de las fincas, en naves abandonadas o casas rurales sobreocupadas, sin electricidad, sin recogida de residuos, sin calefacción. Esta forma de vida forzada no solo compromete la salud física, sino que imposibilita cualquier proyecto vital. Se vive para trabajar. Y se trabaja para sobrevivir. Muchos de estos asentamientos están alejados de los núcleos urbanos, lo que limita aún más el acceso a recursos básicos como transporte, atención médica o información legal.
Las barreras no son solo materiales. El empadronamiento se deniega sistemáticamente a quienes no pueden acreditar un domicilio «formal», dejándolos fuera del sistema público de salud, educación y ayudas sociales. Para quienes se encuentran en situación administrativa irregular, se suma el miedo constante a ser detenidos o deportados. Viven en un limbo legal y burocrático, reforzado por la desinformación, el racismo institucional y la falta de acompañamiento. En muchos casos, incluso los trámites más básicos —como renovar un documento, acceder a una consulta médica o escolarizar a un menor— se convierten en obstáculos casi imposibles de superar.
Salud quebrada, sistema ausente
Las consecuencias para la salud de estos trabajadores son demoledoras. Estudios recientes en invernaderos almerienses indican que el 47% adopta posturas de alto riesgo para su integridad física, especialmente durante la recolección y la poda. Las afecciones musculoesqueléticas (dolores de espalda, cuello, extremidades) son casi universales. La repetición de movimientos, las cargas pesadas y las posturas forzadas durante largas horas generan lesiones crónicas que rara vez reciben atención médica.
Pero no acaban ahí. Las infecciones dermatológicas por contacto directo con pesticidas y fertilizantes son frecuentes, agravadas por la falta de agua para la higiene diaria. Las afecciones respiratorias también son comunes, producto de la exposición prolongada al polvo, la humedad y los químicos. En muchos casos, los síntomas se cronifican o se agravan por la imposibilidad de acudir a un centro de salud o seguir un tratamiento adecuado.
Un informe reciente sobre 189 trabajadores agrícolas expuestos a pesticidas reveló una alta incidencia de trastornos respiratorios y del sueño. Y, quizá más grave aún, hasta el 45% de estos trabajadores presenta síntomas de ansiedad, depresión o malestar psicológico crónico. El impacto en la salud mental es profundo, sostenido y, sobre todo, ignorado. La soledad, el aislamiento, el miedo constante a ser explotados o expulsados, y la imposibilidad de planificar un futuro deterioran emocionalmente a personas que llegaron buscando una vida mejor.
En muchas zonas agrícolas, especialmente en Huelva y Almería, el acceso al sistema sanitario público depende de tener padrón municipal y tarjeta sanitaria, requisitos que miles de personas no cumplen por su situación habitacional o administrativa. La falta de mediadores interculturales y la desinformación agravan aún más la brecha. Hay zonas rurales donde, directamente, no hay ni siquiera un centro de salud cercano. La sanidad, que debería ser universal, se convierte en un privilegio selectivo.
Mujeres migrantes: doble vulneración
En este paisaje de explotación, las mujeres migrantes enfrentan una vulnerabilidad aún mayor. A la precariedad laboral y habitacional se suma la violencia machista: el acoso sexual en el trabajo es una realidad sistemáticamente denunciada por colectivos como Jornaleras en Lucha. La falta de mecanismos de protección, la amenaza de perder el empleo o de ser deportadas, y el aislamiento agravan una situación que se mantiene silenciada desde las instituciones. Las mujeres, además, suelen ser las responsables del cuidado de menores o personas mayores, lo que les añade una carga emocional y física aún más pesada, sin apoyo ni reconocimiento.
Las mujeres jornaleras también denuncian discriminación salarial, asignación de tareas más pesadas y condiciones de trabajo especialmente degradantes. Las trabajadoras en los campos de frutos rojos, por ejemplo, han descrito turnos maratonianos, control sobre sus movimientos y chantajes que cruzan la línea de los derechos humanos. En muchos casos, los contratos GECCO, que deberían protegerlas, terminan siendo una trampa de precariedad controlada desde los países de origen y de destino.
El silencio institucional: cifras que hablan
Durante la campaña 2024/2025 en la provincia de Huelva, un sindicato considerado minoritario —con recursos escasos— tramitó 23 denuncias por falta de atención sanitaria, 60 por abuso de poder, 42 por despidos, 35 por impago o incumplimiento del salario mínimo, y 19 por irregularidades en viviendas GECCO. Estos datos reflejan solo la punta del iceberg: los casos registrados son aquellos que logran romper el cerco del miedo y acceder a algún tipo de acompañamiento. La mayoría queda en la sombra. Muchos trabajadores desconocen sus derechos o no tienen acceso a canales seguros para ejercerlos. La precariedad no solo es estructural: es estratégica.
El sistema institucional andaluz responde con lentitud, falta de voluntad política o directamente con inacción. Mientras los beneficios del modelo exportador se celebran en ferias agrícolas y balances económicos, las denuncias por condiciones infrahumanas se archivan o se diluyen entre competencias compartidas. Ni las administraciones locales ni las autonómicas ni el Gobierno central han articulado un plan integral de atención a la población jornalera migrante. Todo queda en manos de organizaciones sociales desbordadas, que suplen con militancia lo que debería garantizar el Estado.
Romper el bucle: propuestas urgentes
Nada de esto es inevitable. Todo es resultado de decisiones políticas, modelos económicos y estructuras de exclusión que pueden —y deben— transformarse. Algunas propuestas urgentes:
- Alojamiento digno ya: erradicar los asentamientos chabolistas no es solo una cuestión humanitaria, sino de salud pública y justicia. Garantizar acceso a agua potable, electricidad, recogida de residuos y condiciones mínimas de habitabilidad. Invertir en soluciones habitacionales temporales y a largo plazo que reconozcan el valor del trabajo jornalero.
- Empadronamiento garantizado: activar fórmulas flexibles y adaptadas para el registro de quienes viven en infraviviendas. El padrón es la puerta de entrada a todos los derechos. Negarlo es condenar al limbo. Las administraciones locales deben comprometerse activamente con políticas de inclusión y no con excusas burocráticas.
- Sanidad sin barreras: eliminar trabas administrativas para el acceso a la tarjeta sanitaria. Formar al personal de salud en atención intercultural. Establecer mecanismos de atención móvil o en campo, allí donde vive y trabaja esta población. La salud no puede depender del código postal ni del tipo de vivienda.
- Protección laboral real: reforzar la inspección de trabajo, abrir canales seguros de denuncia, perseguir activamente el acoso sexual, el fraude laboral y las condiciones inhumanas de empleo. Las campañas de control deben ser proactivas, no reactivas, y no pueden depender solo de las denuncias individuales.
- Derecho a la información: campañas multilingües que expliquen los derechos laborales y sanitarios, que lleguen a los campos, no solo a las oficinas. Acompañamiento legal, sindical y psicosocial. Las organizaciones sociales y los sindicatos deben recibir apoyo institucional para poder desplegar estos servicios.
- Regularización y arraigo: políticas de regularización administrativa para quienes ya están contribuyendo al sistema económico. La situación de irregularidad perpetua solo favorece la explotación. Reconocer el arraigo social, laboral y comunitario de estas personas es un paso mínimo de justicia.
Más allá de las cifras: dignidad
La situación de los jornaleros migrantes en Andalucía no es solo una cuestión de cifras o competencias administrativas. Es un espejo de qué modelo social estamos construyendo. No se trata solo de corregir abusos, sino de decidir qué vidas consideramos dignas de ser vividas.
Detrás de cada kilo de fresas, tomates o pimientos que llenan los supermercados de Europa hay manos invisibles, historias silenciadas, cuerpos agotados. Hacerlas visibles no es un gesto de caridad: es una obligación democrática.
Andalucía no será más justa por exportar más. Lo será cuando deje de construir su riqueza sobre la explotación sistemática de quienes vienen a trabajarla. Esa es la verdadera radiografía del campo andaluz. Y aún estamos a tiempo de cambiarla.
El reto no es solo denunciar. Es organizar, documentar, resistir y proponer. Desde los márgenes, desde las chabolas, desde los tajos, está emergiendo una conciencia crítica que exige dignidad. Escucharla no es una opción: es una urgencia ética.
Esta conciencia ya está en marcha. Son las voces de los propios jornaleros, de las asociaciones de barrio, de los colectivos feministas rurales, de los curas de base, de los abogados voluntarios, de los sindicatos combativos. Son quienes, sin recursos pero con convicción, están empujando un cambio desde abajo.
Porque lo que está en juego no es solo la salud de una población. Es la salud democrática de toda una sociedad. O miramos de frente esta realidad, o aceptamos que nuestras exportaciones agrícolas se sostienen sobre una base de sufrimiento estructural.
La pregunta, entonces, no es si podemos hacerlo mejor. Es si estamos dispuestas a hacerlo.
La agroindustria andaluza vive un momento de bonanza. Solo en el primer trimestre de 2025, las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía alcanzaron los 5 052 millones de euros, representando el 41% del total estatal. Pero bajo esa cifra récord, hay una historia que no llega a los titulares: la de los miles de personas migrantes que sostienen esta riqueza desde la invisibilidad, la precariedad y el abandono institucional.
En provincias como Huelva y Almería, el motor del campo no se entiende sin su presencia. Jornaleros y jornaleras, en su mayoría migrantes, trabajan de sol a sol en campañas cada vez más largas, en condiciones que recuerdan más a economías coloniales que a un Estado de Derecho europeo. Su trabajo no solo es esencial: es estructural. Sin ellos, el modelo agrícola intensivo simplemente colapsaría.
Precariedad estructural: vivir sin derechos
El panorama que enfrentan estas personas es desolador. La mayoría carece de un contrato formal, trabaja jornadas de hasta 10 horas en condiciones climáticas extremas, sin equipos de protección, expuestos a pesticidas y con escaso o nulo acceso a servicios básicos. No hay agua potable. No hay duchas. No hay alojamiento digno. Muchos aceptan estas condiciones porque no hay alternativa: o trabajan en estas circunstancias o no trabajan.
Los asentamientos chabolistas se multiplican en los márgenes de las fincas, en naves abandonadas o casas rurales sobreocupadas, sin electricidad, sin recogida de residuos, sin calefacción. Esta forma de vida forzada no solo compromete la salud física, sino que imposibilita cualquier proyecto vital. Se vive para trabajar. Y se trabaja para sobrevivir. Muchos de estos asentamientos están alejados de los núcleos urbanos, lo que limita aún más el acceso a recursos básicos como transporte, atención médica o información legal.
Las barreras no son solo materiales. El empadronamiento se deniega sistemáticamente a quienes no pueden acreditar un domicilio «formal», dejándolos fuera del sistema público de salud, educación y ayudas sociales. Para quienes se encuentran en situación administrativa irregular, se suma el miedo constante a ser detenidos o deportados. Viven en un limbo legal y burocrático, reforzado por la desinformación, el racismo institucional y la falta de acompañamiento. En muchos casos, incluso los trámites más básicos —como renovar un documento, acceder a una consulta médica o escolarizar a un menor— se convierten en obstáculos casi imposibles de superar.
Salud quebrada, sistema ausente
Las consecuencias para la salud de estos trabajadores son demoledoras. Estudios recientes en invernaderos almerienses indican que el 47% adopta posturas de alto riesgo para su integridad física, especialmente durante la recolección y la poda. Las afecciones musculoesqueléticas (dolores de espalda, cuello, extremidades) son casi universales. La repetición de movimientos, las cargas pesadas y las posturas forzadas durante largas horas generan lesiones crónicas que rara vez reciben atención médica.
Pero no acaban ahí. Las infecciones dermatológicas por contacto directo con pesticidas y fertilizantes son frecuentes, agravadas por la falta de agua para la higiene diaria. Las afecciones respiratorias también son comunes, producto de la exposición prolongada al polvo, la humedad y los químicos. En muchos casos, los síntomas se cronifican o se agravan por la imposibilidad de acudir a un centro de salud o seguir un tratamiento adecuado.
Un informe reciente sobre 189 trabajadores agrícolas expuestos a pesticidas reveló una alta incidencia de trastornos respiratorios y del sueño. Y, quizá más grave aún, hasta el 45% de estos trabajadores presenta síntomas de ansiedad, depresión o malestar psicológico crónico. El impacto en la salud mental es profundo, sostenido y, sobre todo, ignorado. La soledad, el aislamiento, el miedo constante a ser explotados o expulsados, y la imposibilidad de planificar un futuro deterioran emocionalmente a personas que llegaron buscando una vida mejor.
En muchas zonas agrícolas, especialmente en Huelva y Almería, el acceso al sistema sanitario público depende de tener padrón municipal y tarjeta sanitaria, requisitos que miles de personas no cumplen por su situación habitacional o administrativa. La falta de mediadores interculturales y la desinformación agravan aún más la brecha. Hay zonas rurales donde, directamente, no hay ni siquiera un centro de salud cercano. La sanidad, que debería ser universal, se convierte en un privilegio selectivo.
Mujeres migrantes: doble vulneración
En este paisaje de explotación, las mujeres migrantes enfrentan una vulnerabilidad aún mayor. A la precariedad laboral y habitacional se suma la violencia machista: el acoso sexual en el trabajo es una realidad sistemáticamente denunciada por colectivos como Jornaleras en Lucha. La falta de mecanismos de protección, la amenaza de perder el empleo o de ser deportadas, y el aislamiento agravan una situación que se mantiene silenciada desde las instituciones. Las mujeres, además, suelen ser las responsables del cuidado de menores o personas mayores, lo que les añade una carga emocional y física aún más pesada, sin apoyo ni reconocimiento.
Las mujeres jornaleras también denuncian discriminación salarial, asignación de tareas más pesadas y condiciones de trabajo especialmente degradantes. Las trabajadoras en los campos de frutos rojos, por ejemplo, han descrito turnos maratonianos, control sobre sus movimientos y chantajes que cruzan la línea de los derechos humanos. En muchos casos, los contratos GECCO, que deberían protegerlas, terminan siendo una trampa de precariedad controlada desde los países de origen y de destino.
El silencio institucional: cifras que hablan
Durante la campaña 2024/2025 en la provincia de Huelva, un sindicato considerado minoritario —con recursos escasos— tramitó 23 denuncias por falta de atención sanitaria, 60 por abuso de poder, 42 por despidos, 35 por impago o incumplimiento del salario mínimo, y 19 por irregularidades en viviendas GECCO. Estos datos reflejan solo la punta del iceberg: los casos registrados son aquellos que logran romper el cerco del miedo y acceder a algún tipo de acompañamiento. La mayoría queda en la sombra. Muchos trabajadores desconocen sus derechos o no tienen acceso a canales seguros para ejercerlos. La precariedad no solo es estructural: es estratégica.
El sistema institucional andaluz responde con lentitud, falta de voluntad política o directamente con inacción. Mientras los beneficios del modelo exportador se celebran en ferias agrícolas y balances económicos, las denuncias por condiciones infrahumanas se archivan o se diluyen entre competencias compartidas. Ni las administraciones locales ni las autonómicas ni el Gobierno central han articulado un plan integral de atención a la población jornalera migrante. Todo queda en manos de organizaciones sociales desbordadas, que suplen con militancia lo que debería garantizar el Estado.
Romper el bucle: propuestas urgentes
Nada de esto es inevitable. Todo es resultado de decisiones políticas, modelos económicos y estructuras de exclusión que pueden —y deben— transformarse. Algunas propuestas urgentes:
- Alojamiento digno ya: erradicar los asentamientos chabolistas no es solo una cuestión humanitaria, sino de salud pública y justicia. Garantizar acceso a agua potable, electricidad, recogida de residuos y condiciones mínimas de habitabilidad. Invertir en soluciones habitacionales temporales y a largo plazo que reconozcan el valor del trabajo jornalero.
- Empadronamiento garantizado: activar fórmulas flexibles y adaptadas para el registro de quienes viven en infraviviendas. El padrón es la puerta de entrada a todos los derechos. Negarlo es condenar al limbo. Las administraciones locales deben comprometerse activamente con políticas de inclusión y no con excusas burocráticas.
- Sanidad sin barreras: eliminar trabas administrativas para el acceso a la tarjeta sanitaria. Formar al personal de salud en atención intercultural. Establecer mecanismos de atención móvil o en campo, allí donde vive y trabaja esta población. La salud no puede depender del código postal ni del tipo de vivienda.
- Protección laboral real: reforzar la inspección de trabajo, abrir canales seguros de denuncia, perseguir activamente el acoso sexual, el fraude laboral y las condiciones inhumanas de empleo. Las campañas de control deben ser proactivas, no reactivas, y no pueden depender solo de las denuncias individuales.
- Derecho a la información: campañas multilingües que expliquen los derechos laborales y sanitarios, que lleguen a los campos, no solo a las oficinas. Acompañamiento legal, sindical y psicosocial. Las organizaciones sociales y los sindicatos deben recibir apoyo institucional para poder desplegar estos servicios.
- Regularización y arraigo: políticas de regularización administrativa para quienes ya están contribuyendo al sistema económico. La situación de irregularidad perpetua solo favorece la explotación. Reconocer el arraigo social, laboral y comunitario de estas personas es un paso mínimo de justicia.
Más allá de las cifras: dignidad
La situación de los jornaleros migrantes en Andalucía no es solo una cuestión de cifras o competencias administrativas. Es un espejo de qué modelo social estamos construyendo. No se trata solo de corregir abusos, sino de decidir qué vidas consideramos dignas de ser vividas.
Detrás de cada kilo de fresas, tomates o pimientos que llenan los supermercados de Europa hay manos invisibles, historias silenciadas, cuerpos agotados. Hacerlas visibles no es un gesto de caridad: es una obligación democrática.
Andalucía no será más justa por exportar más. Lo será cuando deje de construir su riqueza sobre la explotación sistemática de quienes vienen a trabajarla. Esa es la verdadera radiografía del campo andaluz. Y aún estamos a tiempo de cambiarla.
El reto no es solo denunciar. Es organizar, documentar, resistir y proponer. Desde los márgenes, desde las chabolas, desde los tajos, está emergiendo una conciencia crítica que exige dignidad. Escucharla no es una opción: es una urgencia ética.
Esta conciencia ya está en marcha. Son las voces de los propios jornaleros, de las asociaciones de barrio, de los colectivos feministas rurales, de los curas de base, de los abogados voluntarios, de los sindicatos combativos. Son quienes, sin recursos pero con convicción, están empujando un cambio desde abajo.
Porque lo que está en juego no es solo la salud de una población. Es la salud democrática de toda una sociedad. O miramos de frente esta realidad, o aceptamos que nuestras exportaciones agrícolas se sostienen sobre una base de sufrimiento estructural.
La pregunta, entonces, no es si podemos hacerlo mejor. Es si estamos dispuestas a hacerlo.