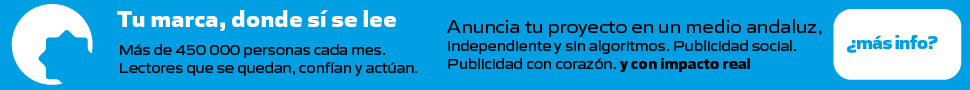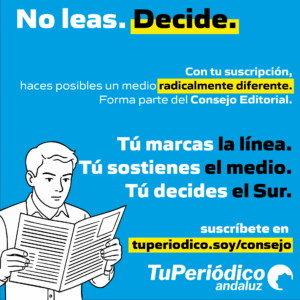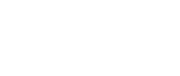¿Prefieres escucharlo mientras haces otras cosas? Dale al play y te lo leemos.
Los mapas del urbanismo no siempre coinciden con los mapas de la vida. Hay municipios que crecen en población, pero menguan en servicios. Familias que madrugan a las siete para atravesar media provincia antes de llevar a sus hijos al colegio. Avenidas que se llenan de coches antes del alba, pero que permanecen desiertas cuando se abre la biblioteca. Municipios enteros que se llenan por la noche… y se vacían por la mañana.
Son las llamadas «ciudades dormitorio». Pese a que el nombre suene a urbanismo de los 80, la realidad es mucho más reciente —y más compleja—. Muchos pueblos y municipios del entorno metropolitano han vivido en los últimos años una oleada de crecimiento poblacional gracias a la combinación de precios de vivienda más asequibles, desarrollos urbanísticos rápidos y buenas conexiones por carretera. Pero ese crecimiento no siempre ha ido acompañado de una planificación social y política que anticipe las consecuencias.
El resultado es una paradoja: localidades que crecen en habitantes, pero pierden líneas educativas. Municipios con miles de nuevos vecinos, pero con centros de salud colapsados, transporte público insuficiente y una vida comunitaria que apenas logra echar raíces.

Educación en tránsito
Uno de los síntomas más claros del fenómeno es el educativo. Muchas familias deciden escolarizar a sus hijos e hijas no en el municipio donde viven, sino en el que trabajan. Es lógico: facilita la logística diaria y asegura una presencia constante en caso de emergencia. Pero esto, a escala masiva, tiene consecuencias inesperadas.
Los colegios del municipio receptor —normalmente una gran ciudad— tienden a masificarse. Los de la ciudad dormitorio, en cambio, pierden matrículas. ¿El resultado? Cierres de líneas, reducción de recursos, pérdida de profesorado. A veces incluso el cierre del centro entero. Y esto ocurre, insisto, en municipios que crecen en población.
Es un desajuste estructural que pone en evidencia cómo los sistemas administrativos no están pensados para una ciudadanía en movimiento. El lugar de empadronamiento se usa para estimar necesidades educativas, sanitarias, de transporte. Pero no refleja los flujos reales de la vida. Y así, se planifica a ciegas.
Desigualdades de nuevo cuño
Este fenómeno, además, agrava la desigualdad dentro de las propias ciudades dormitorio. Por un lado, las familias con mayor nivel adquisitivo tienden a utilizar el coche para llevar a sus hijos a colegios concertados o públicos de «alto rendimiento» cerca de su lugar de trabajo, a menudo en el centro urbano. Por otro lado, quienes no tienen esa posibilidad —por falta de coche, flexibilidad laboral o redes familiares— deben conformarse con los servicios menguantes de su municipio.
El territorio se convierte así en un espejo de las diferencias de clase: los que pueden elegir, y los que tienen que quedarse. Los que pueden escapar, y los que están obligados a resistir.
Esto también se traduce en otros ámbitos. La falta de una red sólida de servicios locales repercute en las mujeres, especialmente en madres solteras o cuidadoras. El transporte público, pensado para un modelo masculino de trabajo asalariado y lineal, no responde a trayectos múltiples, paradas intermedias o necesidades de conciliación.

El municipio como espacio relacional
La política pública sigue considerando el municipio como una unidad cerrada. Pero las vidas, hoy, son relacionales. Las ciudades dormitorio no son sólo lugares de paso. Son, o pueden ser, comunidades. Espacios donde arraigar vínculos, construir tejido asociativo, generar identidad. Pero para ello necesitan más que rotondas y promociones de adosados.
Necesitan bibliotecas abiertas por la tarde. Necesitan centros de salud con personal suficiente. Necesitan plazas donde jugar, institutos donde crecer, centros de día para los mayores. Necesitan algo tan básico como que la administración crea en ellas.
De lo contrario, estaremos fomentando un urbanismo del cansancio: lugares donde sólo se duerme, donde apenas se vive, donde cada individuo gestiona como puede su encaje precario entre horarios y distancias.
¿Y ahora qué?
Si queremos repensar el modelo, hay que empezar por mirar los datos de otra forma. No basta con contar cuántos viven en un sitio. Hay que preguntarse cómo viven, dónde están durante el día, qué servicios utilizan y cuáles están abandonando.
Hace falta planificación metropolitana real. No basta con que los municipios compitan por atraer población si luego no hay mecanismos de cooperación para sostenerla. Hay que blindar los servicios públicos esenciales, incluso (y especialmente) en aquellos lugares donde las cifras no justifican una inversión bajo criterios mercantilistas.
Y sobre todo, hay que recordar que un municipio no es sólo un punto en el mapa. Es un espacio vital. Y si lo tratamos como un cajón sin alma, solo servirá para guardar cuerpos cansados.
Pero si lo cuidamos, si lo dotamos, si lo pensamos con mirada larga, puede convertirse en algo mucho más valioso: un lugar donde vivir de verdad.