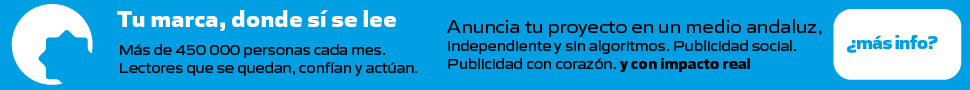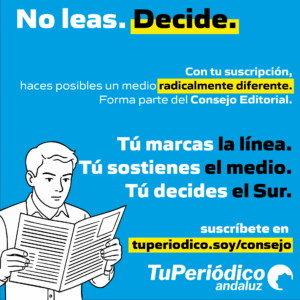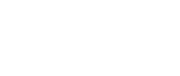El presidente del Parlamento de Andalucía ha propuesto una nueva normativa interna para restringir el uso de la sala de prensa de la Cámara. Según el borrador filtrado a varios medios, solo podrán hacer uso de este espacio los grupos parlamentarios que cuenten con representación en la Mesa o que hayan solicitado turno de intervención con antelación formal. El resto, incluidos partidos con representación parlamentaria sin peso en la Mesa o fuerzas extraparlamentarias que fueran invitadas, quedarían excluidos del uso de esta infraestructura pública.
La medida ha provocado un terremoto político y mediático. Diversas asociaciones profesionales de periodistas, medios de comunicación y partidos de la oposición han reaccionado en bloque, calificando la propuesta de «inaceptable», «autoritaria» y «lesiva para el derecho a la información». Incluso desde el Consejo Audiovisual de Andalucía se ha alertado sobre el «peligro de retroceso democrático» que implicaría limitar el ejercicio libre del periodismo en la sede de la soberanía autonómica.
El argumento esgrimido por Presidencia es tan breve como ambiguo: «ordenar el uso del espacio institucional». Sin embargo, el contexto en el que se enmarca esta propuesta no es neutro. En las últimas semanas, el Parlamento andaluz ha sido escenario de un aumento de la tensión política, de un uso creciente del espacio mediático por parte de grupos minoritarios, y de ruedas de prensa incómodas para el Gobierno, muchas de ellas centradas en temas como Doñana, sanidad o corrupción municipal.
Para muchos, la medida no pretende ordenar, sino silenciar. Restringir la sala de prensa no es solo limitar un espacio físico: es limitar la posibilidad de emitir discursos incómodos desde el interior mismo de la institución. Es, en definitiva, un cerrojazo comunicativo en toda regla.
Lo grave no es solo el contenido de la medida, sino el precedente. Si se acepta que el Parlamento puede discriminar qué voces tienen derecho a comunicarse desde su interior, se abre la puerta a una institucionalización de la censura blanda: no se prohíbe hablar, pero se niega el micrófono. No se veta la opinión, pero se la empuja a la periferia.
En el fondo, se está tratando de blindar la institución del conflicto político real. El Parlamento ya no sería entonces un espacio plural, sino un decorado institucional diseñado para escenificar el consenso del poder. Y eso contradice la esencia misma de la democracia: la confrontación pública, la visibilidad de la disidencia, el acceso equitativo a los medios.
Desde la oposición ya se anuncian recursos legales si la medida se aprueba. Algunas diputadas han adelantado que, de ser necesario, harán sus declaraciones en los pasillos o en la calle. Lo harán, dicen, porque «la palabra no se encierra».
Mientras tanto, la Junta calla. No ha valorado oficialmente la medida, pero voces internas del PP han sugerido que «era necesaria para evitar el uso partidista de espacios comunes». Lo cual, en boca de quienes dominan la institución, suena a justificación para consolidar el control informativo.
En tiempos donde la desafección ciudadana crece y la transparencia debería ser prioridad, cerrar la sala de prensa no es una medida neutra: es una señal de debilidad. Porque quien tiene miedo a que se hable, es que algo tiene que ocultar.