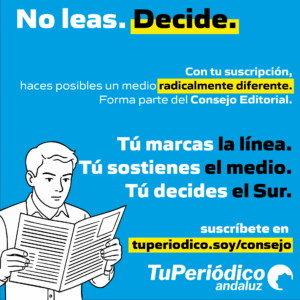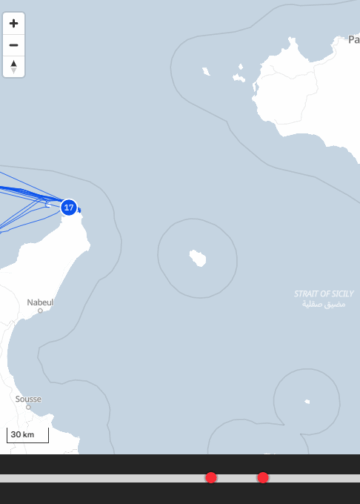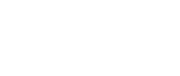La cumbre por el 50º aniversario de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea, celebrada esta semana en Pekín, no ha dejado acuerdos relevantes, ni nuevas alianzas, ni anuncios estratégicos. Y, sin embargo, ha dicho mucho. Muchísimo. Porque en geopolítica, lo importante no siempre es lo que se firma, sino lo que se calla.
La fotografía del encuentro entre Xi Jinping, Ursula von der Leyen y Charles Michel representa el último intento de Europa por sostener una relación formal con un socio que ya no es socio: es rival sistémico, proveedor inevitable y adversario tecnológico a partes iguales.
Las declaraciones oficiales insisten en conceptos como «diálogo», «cooperación económica», «papel estabilizador», pero el tono general ha sido de distancia fría. Von der Leyen no ha ocultado su preocupación por el desequilibrio comercial entre ambos bloques, el riesgo de subsidios industriales ilegales por parte de China, y la falta de garantías en materia de competencia justa.
Xi, por su parte, ha devuelto la pelota con su habitual lenguaje ambiguo: apela al respeto mutuo, critica el unilateralismo occidental y ofrece a Europa un lugar en el nuevo orden multipolar, pero sin mover un centímetro sus posiciones clave: respaldo tácito a Rusia, expansión de influencia en África y América Latina, y control total de los sectores estratégicos chinos.
La Unión Europea aterriza en Pekín con una posición más débil de lo que aparenta. Tras años de dependencia energética de Rusia y tecnológica de Asia, intenta ahora impulsar una supuesta autonomía estratégica que no se concreta más allá de los discursos. El desajuste comercial con China es estructural: exporta bienes de lujo, importa sectores enteros.
Bruselas habla de valores, pero no tiene una política común hacia China. Alemania busca acuerdos industriales, Francia se obsesiona con la autonomía europea, y los países del Este piden más dureza, alineándose con el ala proestadounidense. La UE no lidera la relación: la gestiona.
La verdadera disputa no es diplomática ni económica: es tecnológica. Europa quiere limitar el acceso de empresas chinas a sectores sensibles como los semiconductores, la IA, los vehículos eléctricos o las energías renovables. China, en cambio, sigue invirtiendo masivamente en estos ámbitos, subvencionando su industria y blindando su mercado interior.
La «neutralidad tecnológica» que defiende Pekín es un eslogan vacío: busca acceso libre al mercado europeo sin reciprocidad, y con estándares propios.
La UE, que no controla sus cadenas de producción ni su base industrial crítica, juega a protegerse sin poder sancionar. China no necesita castigar: le basta con esperar.
Toda esta cumbre tiene un tercer actor invisible pero omnipresente: Washington. Desde la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha asumido un papel subalterno en el eje atlántico. La OTAN marca el paso en seguridad, EEUU lidera en IA y ciberseguridad, y las decisiones energéticas se condicionan a los intereses estadounidenses.
China lo sabe, y le habla a Europa como quien intenta dividir al adversario. Ofrece inversión, acceso a mercados emergentes, y una supuesta alianza multipolar. Pero esa oferta no es inocente: Pekín no va a romper con Moscú, ni a permitir un sistema internacional sin reglas chinas.
La Cumbre UE–China ha sido un ejercicio de diplomacia sin sustancia. Europa y China ya no confían mutuamente, y aunque ningún bloque quiere una ruptura total, ambos aceptan que el desacoplamiento parcial ha comenzado.
La pregunta ya no es si se pueden evitar los bloques, sino si Europa podrá sobrevivir como algo más que un mercado cautivo entre dos imperios tecnológicos. La multipolaridad no será sinónimo de equilibrio, sino de tensión contenida.
Y en esa tensión, la voz europea suena cada vez más a eco.