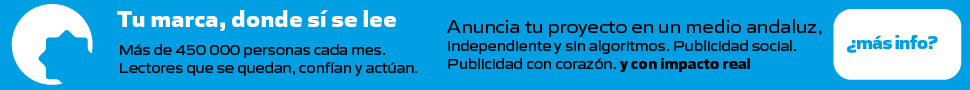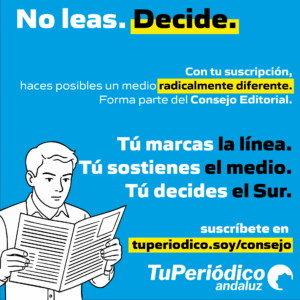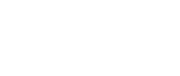El gigante que no acababa de despertar
Andalucía es, a la vez, una de las regiones más fértiles de Europa y una de las más castigadas por un relato de dependencia estructural. Con más de ocho millones de habitantes y un territorio que supera al de muchos Estados europeos, concentra riqueza natural, talento humano y posición geoestratégica privilegiada. Sin embargo, su papel en el tablero español y comunitario ha sido, durante décadas, el de una periferia subsidiada. La narrativa dominante la ha presentado como tierra de subsidios, folclore y atraso, mientras otras comunidades se erigían en motores industriales o financieros.
Hoy, la pregunta no es solo si Andalucía puede convertirse en polo económico y político de primer orden, sino qué implica reorganizar un modelo histórico de dependencia en clave de soberanía. Para ello, conviene entrelazar memoria, estructura y coyuntura: del latifundismo agrario a la digitalización, de los fondos europeos al hidrógeno verde, de la fuga de talento a la oportunidad de disputar hegemonía cultural.
De la agricultura al turismo: herencias y límites del modelo productivo
La base económica andaluza ha estado marcada, desde siglos, por el monocultivo, la concentración de la tierra y la lógica exportadora de materias primas. Olivares, cereales, cítricos o viñedos han generado riqueza, pero también desigualdad, consolidando estructuras latifundistas que aún resuenan en la precariedad del campo.
Con la democracia y el acceso a fondos europeos, la región mejoró infraestructuras y productividad, pero no logró transitar hacia un modelo industrial robusto. Mientras Euskadi apostaba por la industria avanzada y Cataluña diversificaba en logística, finanzas e innovación, Andalucía reforzaba dos pilares: el agroalimentario y el turismo. Ambos estratégicos, pero frágiles: sometidos a ciclos de precios internacionales, estacionalidad laboral y vulnerabilidad ante crisis globales como la pandemia.
El turismo, en particular, ha sido bendición y condena: con millones de visitantes anuales en la Costa del Sol, Sevilla o Granada, aporta un tercio del PIB regional, pero reproduce dependencia del exterior y baja cualificación. El sector servicios absorbe empleo, pero no garantiza estabilidad ni salarios dignos.
Industria y polos emergentes: señales de un cambio en curso
Pese a los déficits históricos, Andalucía ha tejido en los últimos años nodos industriales de relevancia: Airbus en Sevilla y Cádiz, el polo químico en Huelva, la minería en Jaén. Más incipiente, pero no menor, es la consolidación de ecosistemas tecnológicos: el Parque Tecnológico de Málaga se proyecta como «Silicon Valley mediterráneo», atrayendo inversión extranjera y startups; Sevilla y Granada refuerzan la investigación en biotecnología y energías renovables. Todas estas mejoras esconden un aguijón venenoso: la minería y el polo químico son altamente contaminantes y los nodos aeronáuticos son caldo de cultivo para movilizaciones laborales debido a empresas con poca ética pero músculo para batallar en los juzgados. La trampa de una industria subsidiaria que, no obstante, puede y debe ser pista de lanzamiento para una industria propia, innovadora y competitiva.
Estos brotes industriales aún son insuficientes frente al peso del sector terciario y del turismo, pero representan semillas de un modelo distinto, con mayor valor añadido. La pregunta es si Andalucía tendrá músculo interno para sostener este tránsito o seguirá dependiendo de capital foráneo que se lleva parte sustancial del beneficio. Es decir, si las millonadas que sobrevuelan el cielo andaluz tocarán alguna vez tierra.
Coyuntura reciente: cifras que apuntan a un ciclo expansivo pero esconden debilidades estructurales
Los últimos datos económicos muestran un dinamismo inesperado. Según CaixaBank Research y el IECA, el PIB andaluz creció un 3,2 % en 2024, por encima de la media europea. El segundo trimestre de 2025 registró un crecimiento del 0,7 %, frente al 0,2 % de la UE. BBVA Research estima que la economía mantendrá un ritmo cercano al 2,7 % en 2025.
El mercado laboral también muestra tímidas señales de mejora: la tasa de paro se redujo al 15,7 % en 2024, con el desempleo juvenil en mínimos de 17 años. Aun 5 puntos por encima de la media nacional, la tendencia descendente debería ser clara, pero se mantiene tozudamente por encima del 15% debido a una debilidad estructural: la dependencia del sector servicios y, aún más, de la estacionalidad en la hostelería y el turismo.
La deuda pública autonómica cayó al 68,1 % del PIB en 2024, el nivel más bajo en dos décadas, lo que otorga margen para la inversión estratégica. Andalucía no solo crece: sanea cuentas y reduce su dependencia financiera, una novedad histórica para una comunidad señalada por su supuesta incapacidad de autogestión. Sin embargo, este saneamiento esconde trampas: menor inversión en los sistemas públicos y una mayor dependencia de la mal llamada colaboración público-privada, al mismo tiempo que se ahorra exigiendo del Estado. Las cuentas, sobre el papel, salen, pero solo si se pretende crear un paraíso fiscal, un paraíso que descuartiza servicios públicos para crear negocio.
El salto renovable: de tierra de sol a potencia energética
Si hay un sector capaz de redefinir el lugar de Andalucía en Europa, es la energía. Con casi 500 GWh producidos por renovables en 2024, Andalucía genera casi el 60 % de su electricidad de fuentes limpias. El objetivo para 2030: cubrir el 82 % de la demanda eléctrica con renovables, superando las metas nacionales.
No se trata solo de cifras, sino de proyectos que transforman, poco a poco, el tejido económico:
- Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que conecta industria, universidades y multinacionales.
- BRUC, con 2.260 millones de inversión y 1.600 empleos directos en fotovoltaica.
- Hygreen Energy (China), con 2.000 millones para hidrógeno en Huelva y una fábrica tecnológica en Málaga.
Desde 2019, el sector renovable ha creado 46 500 empleos directos. No hablamos ya de potencial, sino de presente. Andalucía puede convertirse en exportadora neta de energía verde en el sur de Europa, con capacidad de influir en el diseño de la transición energética continental. Sin embargo, de nuevo es necesario aplicar la lupa: los proyectos son extranjeros, y aunque es capital capturar la inversión, lo es aún más el fomentar que dicha inversión sea local.
Las fracturas persistentes: desigualdad, dependencia y fuga de talento
A pesar de estos avances aparentes, las brechas internas siguen siendo determinantes. El PIB per cápita andaluz apenas roza los 20 000 euros, un 62 % de la media europea, manteniéndose entre los más bajos del Estado. Comparativamente, al mismo nivel que Grecia o que cualquiera de las otras regiones pobres de Europa del Este. Para situar el enfoque: la renta disponible de una familia andaluza está al mismo nivel que la de una familia turca de Adana. No es raro que las telenovelas turcas triunfen en España y, particularmente en Andalucía: los paisajes urbanos son reconocibles.
El mapa territorial muestra una Andalucía a dos velocidades: Málaga y Sevilla concentran la inversión tecnológica y turística, mientras provincias como Jaén o Huelva arrastran paro estructural y despoblación rural.
La fuga de talento continúa: miles de jóvenes cualificados emigran cada año en busca de condiciones laborales dignas. Andalucía forma a su capital humano, pero carece de estructuras y voluntad para retenerlo. Esta diáspora perpetúa la paradoja: una región rica en recursos que no logra convertirlos en poder estable.
Andalucía frente a Euskadi y Cataluña: comparaciones necesarias
El País Vasco construyó un modelo industrial de alto valor añadido, apoyado en su Concierto Económico. Cataluña se convirtió en nodo logístico, financiero y cultural con proyección global. Andalucía, por contra, quedó atrapada entre agricultura y turismo, sin autonomía fiscal ni estrategia de largo plazo.
La diferencia no es solo económica, sino política: mientras vascos y catalanes negociaron poder con el Estado desde posiciones de fuerza, Andalucía se acomodó en un régimen autonómico limitado, con fondos europeos como principal motor. Esta asimetría explica buena parte de la brecha actual.
La pregunta estratégica es clara: ¿qué pasaría si Andalucía dispusiera de soberanía fiscal y capacidad real de planificación, de voluntad política y valentía empresarial autonómica? El cambio no sería menor: implicaría situarla en condiciones de disputar agenda en Madrid y Bruselas, y de invertir de forma sostenida en innovación, educación e infraestructuras.
Este cambio tiene dos vías: la de conquistar un poder electoral que ahora mismo parece utópico, o la de conformar una nueva economía cooperativa, industrial y social consciente de su importancia para el desarrollo andaluz.
Narrativas en disputa: del tópico de la dependencia al mapa de la abundancia
Más allá de cifras y comparaciones, lo decisivo es el relato. Andalucía ha sido construida como periferia: empobrecida por diseño, representada como folclore, reducida a postal turística o tierra subsidiada. Ese imaginario no es neutro: ha funcionado como dispositivo de poder para justificar expolio y dependencia.
Frente a él, emerge otro discurso: el de la abundancia desconectada. Sol, agua, tierra fértil, puertos, cultura, juventud, talento. Todo existe, pero disperso, sin articulación política ni económica. El desafío es pasar de la abundancia fragmentada a la soberanía articulada: decidir sobre energía, agua, tierra, industria, cultura.
En este tránsito, la cultura no es adorno, sino infraestructura política. La hegemonía andaluza no se construirá solo con inversiones, sino con relato propio que legitime la idea de potencia. Un país no se imagina como tal solo con PIB, sino con símbolos, memoria y confianza en su capacidad de decidir. Y en eso, la Junta de Andalucía —ponga aquí la administración que guste— es más escollo que garante. La estructura administrativa autonómica está diseñada para subordinar, y más la andaluza, metida con calzador y renuencia vía un referendum que se quería truncar. El papel de la Junta es, como hemos dicho en otras ocasiones, la de manijero del cortijo.
Conclusión: ¿gigante dormido o potencia emergente?
Andalucía está en un momento histórico de inflexión. Crece por encima de Europa, reduce deuda, crea empleo y lidera en renovables. Tiene puertos estratégicos, un capital humano diverso y un patrimonio cultural inagotable.
Pero sigue atrapada en brechas de renta, paro estructural y fuga de cerebros. Carece de autonomía fiscal y de un relato político fuerte.
La conclusión es doble: Andalucía puede ser potencia, pero no lo será solo por inercia económica. Necesita estructuras de soberanía —fiscales, energéticas, culturales— que le permitan convertir la abundancia en poder. El reto es pasar de tierra subsidiada a actor mediterráneo con voz propia. Y eso no es una cuestión técnica: es, sobre todo, una disputa política y cultural de largo alcance.