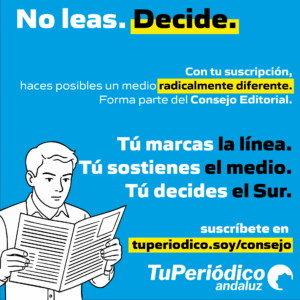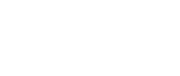El acuerdo arancelario firmado el pasado 28 de julio entre la Unión Europea y la administración Trump constituye mucho más que una cesión comercial: es la confirmación de una relación de subordinación estructural que se arrastra desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los productos europeos deberán afrontar un arancel del 15% para ingresar en el mercado estadounidense, ciertos productos norteamericanos gozarán de arancel cero en territorio europeo. A cambio, Bruselas se compromete a realizar inversiones multimillonarias en sectores estratégicos para Washington, como la energía y la defensa. Esta asimetría, lejos de ser un accidente, es la expresión más reciente de una lógica imperial que ha definido las relaciones transatlánticas durante más de siete décadas.
Desde 1945, Estados Unidos comprendió que Europa occidental debía ser preservada no como un espacio autónomo, sino como un bastión geopolítico frente al avance del bloque socialista. La reconstrucción europea, canalizada a través del Plan Marshall, no fue un gesto altruista, sino una operación estratégica para consolidar un orden capitalista bajo hegemonía estadounidense. La arquitectura institucional que dio lugar a la Comunidad Económica Europea y, más tarde, a la Unión Europea, fue funcional a ese objetivo: garantizar la estabilidad del flanco occidental del bloque atlántico, contener cualquier deriva socialista y asegurar mercados para la economía estadounidense.
Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética y el colapso del bloque socialista, Europa occidental perdió progresivamente su centralidad estratégica. Washington desplazó su atención hacia Europa del Este —como lo evidencian las guerras en los Balcanes y, más recientemente, el conflicto en Ucrania— y hacia el sur global, con intervenciones militares en Siria, Libia, Afganistán y el actual conflicto en Gaza. En este nuevo escenario, Europa occidental dejó de ser un territorio protegido para convertirse en un territorio de sacrificio. La crisis financiera de 2008, la pandemia del COVID-19 y ahora la guerra arancelaria han acelerado un proceso de descomposición económica y social: aumento de la pobreza, precarización del trabajo, desmantelamiento de los servicios públicos y pérdida de soberanía política.

La administración Trump ha llevado esta lógica a su máxima expresión. Su política exterior no busca ya contener a Europa, sino devastarla. Para ello, es necesario aislarla de Rusia —bloqueando el acceso al gas y rompiendo los vínculos comerciales—, separarla de China y de los BRICS, y convertirla en un nuevo patio trasero, como lo fue América Latina durante el siglo XX. La élite económica europea, estrechamente vinculada a los intereses de Washington, será la única beneficiada de este proceso de desposesión. El resto de la población europea, en cambio, se enfrenta a un horizonte de empobrecimiento, dependencia y pérdida de derechos. Si América Latina fue el patio trasero, Europa occidental debe ser el jardín del que hablaba Josep Borrell.
La guerra arancelaria iniciada en este segundo mandato de Trump no es un episodio aislado, sino una pieza más en una estrategia de recolonización económica. La presencia militar estadounidense se intensifica en el centro y este de Europa, mientras se refuerzan los lazos con Israel como punta de lanza en Oriente Próximo. En este contexto, la Unión Europea aparece como un actor impotente, incapaz de articular una respuesta soberana y atrapado en una lógica de sumisión estructural.
La derrota arancelaria de julio de 2025 no constituye únicamente una pérdida comercial: es el síntoma de una crisis civilizatoria. Europa, tras haber renunciado a su autonomía estratégica, se encamina hacia su conversión definitiva en periferia subordinada del nuevo orden imperial estadounidense. La pregunta que se impone es si aún existe margen para la lucha de los pueblos y naciones de la Europa occidental y el destino del continente está sellado como territorio de desposesión. La única vía posible para los pueblos de Europa occidental es la recuperación de la soberanía: la defensa del territorio, la protección de las economías nacionales, la articulación contra-hegemónica con las potencias emergentes. Esta tarea no puede ser asumida por una izquierda eurocéntrica y occidentalista, atrapada en los marcos ideológicos del viejo orden. Solo un bloque histórico nacional-popular, capaz de resguardar los recursos naturales, fortalecer el movimiento obrero y reivindicar las culturas propias, podrá enfrentar el desafío. La defensa de la soberanía es hoy la única alternativa frente a la barbarie. En Galicia, en Venezuela, en Sudáfrica, en el Sahel, en Palestina, en Andalucía o en el Sáhara Occidental. Desde ya y en adelante, será la soberanía o será la barbarie.