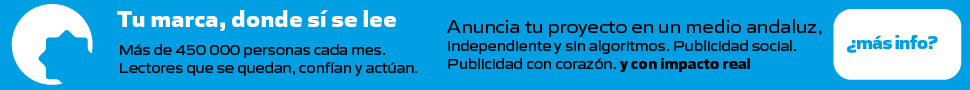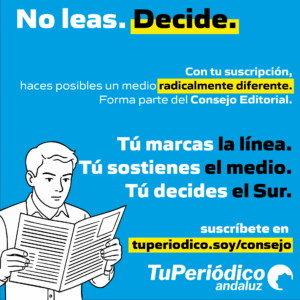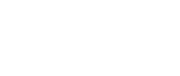Los hechos son conocidos. Blas Infante Pérez fue sacado de su casa por un grupo de fascistas en agosto de 1936, pocas semanas después del golpe contra la democracia republicana. La madrugada del día 10 al 11 fue fusilado en la carretera que une a Sevilla con Carmona sin que tuviera la posibilidad de defenderse ni de saber de lo que se le acusaba.
Según cierto testimonio, Blas Infante gritó «Viva Andalucía libre» antes de la descarga, reafirmando así sus convicciones ante la última de las noches. Cuatro años después de su asesinato, una de las instituciones represivas fundadas por la dictadura, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, dictó sentencia contra Infante, en un acto de castigo burlesco y post mortem. Correspondió a su viuda, María Angustias García de Parias, y por extensión a sus cuatro hijos menores, hacer frente a la multa de 2 000 pesetas, así como cargar con la imagen de su ser querido tachado de criminal en papel timbrado. Todavía hoy, los restos de Infante yacen en algún punto desconocido de la fosa masiva de Pico Reja.
Contar lo sucedido aquel verano de 1936 ha sido y es trascendental para dignificar una vida segada por la mano repugnante de la extrema derecha. Sin duda, lo ha sido en el plano colectivo: la obra escrita y la actividad política de Blas Infante, así como el descubrimiento de cuanto le ocurrió, estimularon las movilizaciones en pro del autogobierno en la transición. Numerosos andaluces y andaluzas se llenaron de orgullo y coraje para tomar las calles el 4 de diciembre de 1977 porque sabían, o a fin de cuentas para terminar conociendo, que Andalucía había luchado por su autogobierno en el pasado y que quienes más habían bregado en ese empeño se toparon con la muerte. Fue la violencia sin frenos del franquismo la que detuvo en seco el proyecto autonómico de 1936. La recuperación de Infante sirvió para entender el ligamen entre democracia y autonomía y entre ésta y justicia social. Hoy, con razón, constituye uno de los iconos fundacionales de la Junta de Andalucía, que lo nombró «padre de la patria andaluza» en 1982.
Por tanto, narrar los hechos ha sido y es necesario para comprender la historia y el devenir de la libertad a este lado de Despeñaperros, así como para reparar, de algún modo, a la familia de Infante. Todo esto, que sabemos gracias a historiadores como Juan Antonio Lacomba o Enrique Iniesta, tuvo una connotación revolucionaria y disruptiva frente a un relato que identificaba al pueblo andaluz con los más bajos valores cívicos, además de con una nula capacidad de regirse por sí mismo. Sin embargo, quedan pendientes algunas preguntas. O, más bien, hay algunos hilos de los que ni la investigación histórica, ni la militancia andalucista ni la memoria ciudadana parecen haber tirado lo suficiente. Tampoco, claro está, la institucionalidad andaluza, tan acostumbrada a engalanarse con el nombre de Infante.
Los hechos son conocidos, pero hay que mirarlos al trasluz de dos propósitos. Por un lado, conviene recordar cuál es la significación global del asesinato de Blas Infante. Por otro, es preciso trascender de las víctimas hacia los victimarios para completar la historia. El 17 de julio de 1936 se llevó a cabo el golpe de Estado contra la República española, democrática y constitucionalmente establecida cinco años atrás. Lo que los golpistas pusieron en marcha fue un «holocausto», como se explica en el conocido libro de Paul Preston. El porqué de tan grave consideración, que en un instante nos recuerda al genocidio de la comunidad judía cometido por los nazis, remite no solo a factores numéricos (más de 200 000 asesinatos lejos del frente de batalla a consecuencia de la rebelión), sino también a la existencia de un premeditado plan de aniquilación sistemática de las personas y organizaciones contrarias al dogma nacional de los vencedores. Como ordenó el general Emilio Mola, el director del golpe: el objetivo era «eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros». Los hechos verifican que así se cumplió a lo largo de la geografía española. Pero el caso de Andalucía (donde tuvo lugar uno de cada cuatro asesinatos) y, en particular, el caso del andalucismo merece especial atención.
El exterminio se desarrolló a través de múltiples prácticas. La represión propiamente física, la represión económica y la humillación moral adoptaron un sinfín de formas: hambre, paseos de escarnio, rapados, ingesta obligada de aceite de ricino, trabajos forzados, torturas, violaciones, encarcelamientos, asesinatos, extorsiones, confiscaciones, multas, incautaciones, despidos y degradaciones laborales, condenas y procesos kafkianos, defenestración pública… Las modalidades económicas y morales de represión pretendían volcar el castigo hacia la familia del represaliado, colectivizando la culpa y hundiendo a quienes hubieran estado en su entorno más íntimo. Las humillaciones también buscaban escarmentar a las familias de los represaliados, aunque en esta ocasión cumplían una función adicional, de carácter ejemplarizante: había que aleccionar al conjunto de la sociedad al tiempo que se estigmatizaba a las personas que hubieran estado vinculadas a ideas democráticas o socialmente emancipadoras. A menudo, se las rebajaba a una condición infrahumana (el mismo libro de Preston habla sobre cómo la extrema derecha española, al patologizar el proletariado, explicó que los obreros y campesinos andaluces eran destacadamente inferiores por su herencia musulmana y hebrea). Una última práctica se dirigía, sencillamente, a destruir el menor atisbo de las familias republicanas: miles de viudas sufrieron el secuestro de sus hijos después de aguantar que matasen a sus maridos. Estos niños y niñas eran entregados a orfanatos y demás instituciones católicas, donde se les lavaba el cerebro a fin de que repudiasen la memoria de sus familias antes de ir a parar a manos de los vencedores.
A escala privada, Angustias García sufrió la pérdida de su marido y un daño familiar irreparable. Despojada de medios de subsistencia, tuvo que endeudarse y malvender gran parte de su patrimonio. Cabe recordar que un tío suyo desempeñó importantes responsabilidades al lado de Queipo de Llano, el general sanguinario que asumió el control militar de la Andalucía tomada por los rebeldes. Angustias pidió clemencia para su marido ante parientes y cuantos allegados tenían influencia en el campo sublevado. Que no le arrebatasen a sus hijos y que, pese a todo, dispusiera de bienes de los que deshacerse, ofrece una idea de la envergadura del atropello que sufrieron ella y miles de mujeres en virtud de la justicia de Franco.
El daño es igualmente irreparable en la esfera pública. El destino de Blas Infante es parejo al del movimiento andalucista que abanderó. Los golpistas asesinaron a muchos andalucistas (Antonio Ariza Camacho, Antonio Chacón Ferral…), a otros les impuso sanciones económicas y administrativas (Antonio Galiardo Linares, José Álvarez de Cienfuegos…) y a otros tantos los empujó al exilio, ya fuese exterior (Alfonso Lasso de la Vega, Antonio Jaén Morente…) o interior (Luisa Garzón Casas, Juan Blanco Quijano…). El balance, al igual que ocurrió a otras culturas políticas, entramados organizativos y universos militantes (el radicalsocialismo, el republicanismo conservador…) y a diferencia de otros (el comunismo, el catalanismo…), es que el franquismo fulminó de manera decisiva lo que el movimiento andalucista era y comportaba.
La barbarie fascista se mostró altamente eficaz en su erradicación del andalucismo, que no por casualidad apellidamos desde hace décadas como «histórico». Lejos de salir de la clandestinidad, el espíritu del 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 habían nacido, en gran medida, a espaldas del legado de Blas Infante. Factores como las teorías sobre el subdesarrollo y el colonialismo interior o el azote del paro y la emigración habían alumbrado un sentimiento primero y una conciencia política luego cuyo lazo con el andalucismo histórico era poco más que un deseo. Baste con recordar que uno de los dirigentes de ese nuevo andalucismo, Alejandro Rojas-Marcos, supo de la existencia de Blas Infante de manera tardía y fragmentaria.
Por todo ello, la tragedia del 11 de agosto es triple. Ha de saberse que quienes detuvieron a Blas Infante, quienes apretaron el gatillo, quienes lo inhumaron a hurtadillas, quienes dieron las órdenes, quienes recubrieron la atrocidad con formalidades judiciales, quienes miraron hacia otro lado, quienes ocultaron sus escritos y quienes mancillaron su recuerdo, en definitiva, no sólo infligieron un dolor inconsolable a cuantos lo amaban ni pusieron la penúltima zancadilla al reconocimiento de Andalucía como comunidad autónoma. Además, perpetraron el holocausto del andalucismo. Es decir: privaron a este pueblo de un reguero de vidas y un patrimonio constitucional y transformador cuyo valor es inestimable.
Los sueños del pueblo andaluz fueron ahogados con sangre.
No permitamos que la tinta y las pantallas borren ahora su letra nítida y justa.