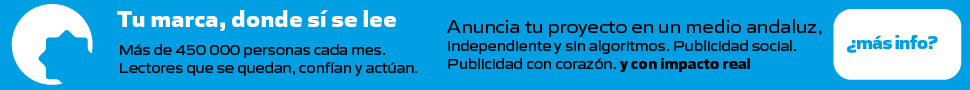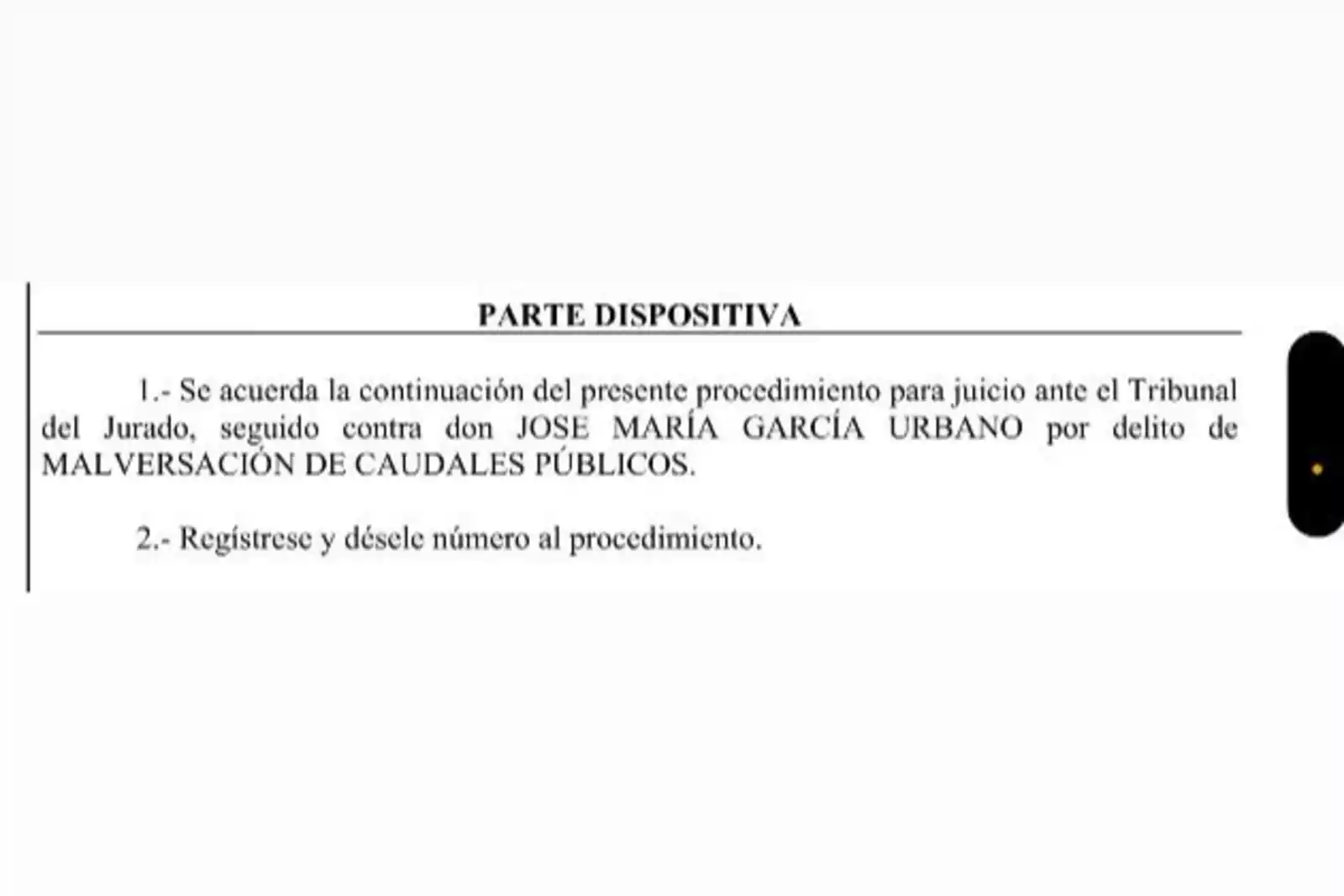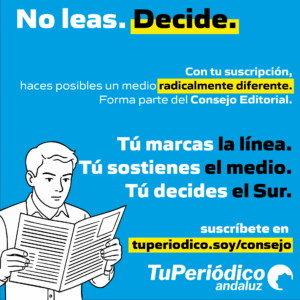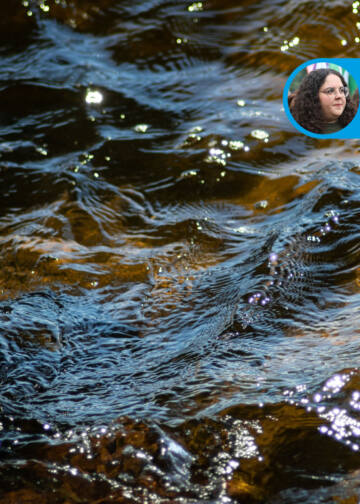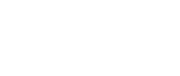Con un soplido apagué la llama dejando el olor a cera derretida en suspensión. Si entorno los ojos puedo ver el reguero de humo que sube hasta el techo.
Una a una, fui haciendo el mismo ritual con cada una de las velas que tenía encendidas y puestas estratégicamente en el salón, mientras apagaba la radio, donde Radio Nacional de España seguía dando información al minuto a cada uno de los hogares españoles que a esa hora seguíamos a oscuras.
Muchas de las calles de España tenían ya alumbrado público, dando esa sensación de seguridad y calidez al ciudadano. En mi barrio no era el caso.
El viejo transistor, ese el que afanosamente busqué por un tiempo, hizo la función de mantener la paz a través de la información. Eran mis ojos en esos momentos, ya que sin él no sabría qué habría pasado. Es curioso como esa información a veces genera miedos y bulos, y otras nos trae una paz interior como pocas veces hemos sentido.
En la mesa, varios libros de cuentos infantiles permanecían apilados, junto a algún que otro juego de mesa que habíamos sacado para hacer más amena, si cabe, la espera. Parecían estar invitándome a abrir nuevamente algún libro y sumergirme en los cuentos maravillosos que le había leído horas antes a mi hijo.
Observo la última de las velas que se mantiene aún activa. En su lateral una inscripción me hace pensar: Luz de Belén. Quizás la luz que necesite no sé encuentre en las lámparas, pienso mientras expulso aire de mis pulmones en unos intentos vanos por apagarla. Finalmente lo consigo.
Encendiendo la linterna, anduve los pocos metros de pasillo que me conducía a la cama. Mi hijo duerme a pierna suelta junto a nosotros, sin ser consciente de todo lo que acababa de vivir.
Se le ve feliz. Algún sueño le tiene contento.
Quizás nunca antes había estado tanto tiempo, tiempo de verdad, de calidad, con sus padres, sin teléfonos inteligentes que hacen más tontas a las personas y sin esa caja, también tonta, que nos adoctrinan según el canal que se ponga.
Ya en la cama combato a muerte con la almohada, intentando buscar la mejor postura para una dolorida espalda. El silencio sepulcral de la calle y la oscuridad reinante hace que caiga rápido en los brazos de Morfeo, repasando antes todo lo acontecido. Ese miedo inicial convertido en el nerviosismo a que esta situación se extienda en el tiempo. Pero también busco en mis recuerdos momentos felices, donde mi hijo reía sin parar mientras jugábamos a un juego nuevo para el El Veo Veo.
Sobre la una de la madrugada los electrodomésticos empezaron a chirriar en varios intentos hasta que por fin lo hizo de forma definitiva. La luz había vuelto.
Esa normalidad tan irreal que nos tienen atrapados en esa esclavitud a lo tecnológico había vuelto.
Es cierto, que de haber ocurrido hace treinta años no hubiera supuesto tanto como ahora. Negocios cerrados ante la incapacidad del cobro con tarjeta, vitrocerámicas apagadas sin una olla que calentar o radios digitales mudas como un canario triste.
Nos podríamos preguntar si todo esto nos servirá de algo como aprendizaje, pero quizás dejamos hacer un viaje en el tiempo y ver si ese espíritu, el de Ermua, sigue vivo, donde no había muchas voces, sino una sola, lejos de individualismos políticos, o esos meses, donde estuvimos encerrados por motivo a esa pandemia que ya hemos olvidado, donde cada tarde, a eso de las ocho de la tarde, salíamos a nuestros balcones a aplaudir como uno solo.
Lo que sí tengo claro, y recordando lo acontecido en la Dana, es que el ser humano es capaz de lo mejor si se lo propone, pero siempre trabajando en unidad.
Quién sabe, igual nos vienen bien unos apagones, aunque sean digitales, para ver el rostro de quien tenemos al lado, aunque sean a modo de retiro.