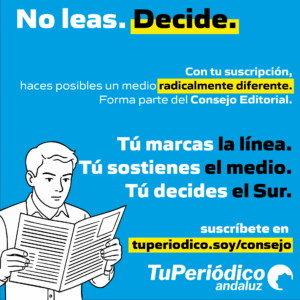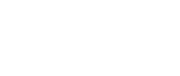El otro día casi nos atropellan. Íbamos con el perro por una calle del barrio, a punto de cruzar por un paso de peatones. El coche estaba parado, pero de pronto dio marcha atrás. No fue una maniobra cualquiera. Iba despacio, pero giró en nuestra dirección justo cuando yo empezaba a cruzar, como si quisiera asustarnos. Solo se detuvo cuando me aparté y me acerqué a la puerta del conductor. Entonces sacó la cabeza por la ventanilla y dijo: «perdona, hija, que no te he visto». Y yo, que estaba temblando, solo pude soltar un «ah, me creía» y darme media vuelta. Como si nuestros cuerpos fueran parte del mobiliario urbano. Como si no importaran.
Llevaba el móvil en la mano. Podría haber llamado a la policía. Podría haberlo denunciado. Pero no lo hice. Me quedé pensando en bucle: ¿por qué? ¿Fue un despiste? ¿Iba borracho? ¿Le molestó el perro? ¿Sabía quién soy? ¿Fue una casualidad o una advertencia? ¿Es de esos que tienen el local nazi en la calle de detrás?
Y esa es la verdadera victoria del odio: que te hace dudar incluso de tu propia paranoia. Que convierte cualquier susto en una amenaza. Que te deja con la idea de que la próxima vez podría ser peor. Que te hace preguntarte si te salvaste por suerte o por ahora.
No fue un gran acto de violencia. Pero fue uno de esos pequeños gestos que ya no sorprenden a nadie. Porque estamos acostumbrándonos. Al desprecio, al insulto, al «mejor no decir nada», al «no será para tanto». Al «si eres roja, ya sabes lo que hay». A los comentarios que antes indignaban y ahora se retuitean como si fueran ingeniosos.
Y mientras tanto, vemos cómo la violencia se cuela por todas partes. En las redes, claro, donde todo el mundo tiene permiso para odiar a cualquiera. Pero también en las instituciones. Si puedes llamar «hijo de puta» a un líder político desde un escaño y no pasa nada. Si puedes desearle la muerte a alguien en prime time y lo convierten en meme. Si puedes decir que hay que cavar fosas para el Gobierno y nadie se inmuta. Entonces, ¿qué nos queda?
Qué curioso que luego hablemos de empatía. De tolerancia. De buen tono. Qué curioso que se nos pida siempre a las mismas que rebajemos el discurso, que no provoquemos, que no polaricemos. Pero nadie señala al que empuja. Solo a quien se atreve a contarlo.
La estrategia está clara. Se trata de saturar, de repetir, de lanzar barbaridades tan a menudo que dejen de parecerlo. Y lo están consiguiendo. Porque cuando lo anómalo se vuelve rutina, el monstruo ya no necesita esconderse. Ya no hace falta miedo: basta con el cansancio.
¿Qué margen tiene una mujer cualquiera, una concejala de pueblo, una activista o simplemente una «rara» para protegerse en medio de todo esto? ¿Qué le queda a una chavala migrante, a un chico homosexual, a alguien que se sale de la norma? ¿Qué le queda a la gente corriente que solo quiere vivir en paz, pero tiene que aguantar el veneno diario de quienes no soportan su existencia?
Nos repiten que no exageremos. Que no es para tanto. Que siempre ha habido roces. Pero la violencia no empieza con una paliza. Empieza con una mirada de asco. Con un «yo no soy racista, pero». Con una bromita. Con una amenaza sutil. Y se va acumulando como la mierda bajo la alfombra. Hasta que un día alguien te atropella. O lo intenta.
Y cuando pasa, te dicen que no seas victimista. Que hay que tener la piel dura. Pero yo estoy harta de tener que endurecerme para sobrevivir. No quiero vivir en un país donde tienes que estar preparada para que te peguen por ser quien eres. No quiero aplaudir la libertad de expresión de quien sueña con eliminarme. No quiero blanquear a quienes querrían borrarnos.
Esto no va solo de un coche. Va de cómo nos están llevando al límite, una y otra vez. Va de cómo se nos exige aguantar, resistir, explicar, justificar. Mientras otros pueden odiar sin filtros y sin consecuencias. Va de cómo hemos confundido la libertad con el derecho a pisar al de al lado. De cómo hemos normalizado que quien grita más fuerte tiene razón. De cómo la ultraderecha ha conseguido convertir su discurso en sentido común. Y lo peor es que cuela.
Hay quien dirá que es solo un caso aislado. Que no generalicemos. Que la calle es insegura para todo el mundo. Y sí, lo es. Pero no todos tenemos el mismo riesgo. No todas sentimos que nuestro cuerpo puede ser objetivo solo por estar donde estamos. No todos sabemos lo que es ir con los ojos en la nuca porque has hablado demasiado claro. Y, a pesar de todo, seguimos. Porque nos queda eso: seguir. Seguir paseando con nuestros perros. Seguir ocupando espacios. Seguir hablando, escribiendo, denunciando. Seguir aunque a veces tiemblen las piernas y se te haga un nudo en la garganta. Porque esto no es normal. Y mientras sigamos diciéndolo, todavía hay esperanza.