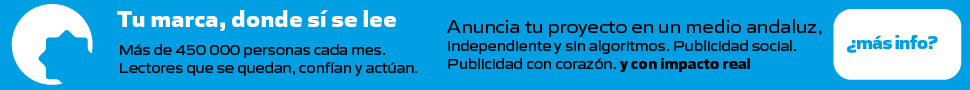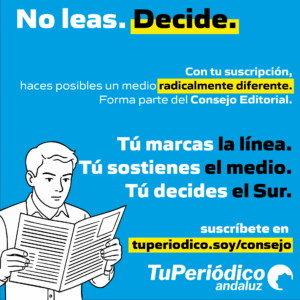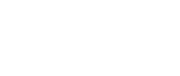Hay libros que no se leen, se sobreviven. Algunos te arrullan con metáforas, otros te asestan un golpe seco al estómago. Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, es de los segundos. Un libro corto, directo y brutal que se te pega a la piel como el sudor en agosto. Y aunque parezca exagerado decir que su lectura duele, duele. Porque no habla del futuro, sino del presente con otro disfraz. Porque no hay tanto de distopía como de espejo.
Lo cogí de la biblioteca y la bibliotecaria me miró con cara de «¿estás bien?». Una se acostumbra a ese tipo de reacciones cuando lee según qué cosas. Pero lo cierto es que Cadáver exquisito no me pareció una locura. Lo que me heló no fue el canibalismo institucionalizado, sino el hecho de que me lo creyera todo. La naturalidad con la que los personajes hablan del «producto», la frialdad con la que lo transportan, lo venden, lo trocean. No se nombra como carne humana: tiene su propio eufemismo, como pasa con todo lo que nos incomoda. Pero está ahí. Y tú lo lees sin parar, con la angustia del que no puede mirar a otro lado.
Hay una enfermedad que lo cambió todo, claro. Un virus que convirtió la carne animal en amenaza. La solución: comer humanos. O mejor dicho, criarlos para ese fin. Una industria entera al servicio del consumo. Y el sistema, como siempre, adaptándose para sobrevivir. Ajustando leyes, domesticando conciencias. La novela no necesita inventar demasiado: solo cambiar la especie. Porque ya lo hacemos. Porque todo es más digerible si lo llamas con otro nombre, si lo envuelves bien, si lo alejas lo suficiente del que compra.
En ese mundo, como en este, no todos valen lo mismo. Hay cuerpos que se pueden vender y cuerpos que se compran. Hay quienes mueren y quienes hacen como que no ven. Hay quien se adapta y quien se revienta por dentro, pero sigue sonriendo. Y entre todos ellos, un protagonista que no es héroe ni villano, solo un engranaje más. Un hombre que sobrevive a base de desconectarse de sí mismo. Que se convence de que no tiene elección. Como tantos.
Hay algo especialmente inquietante en cómo la novela desactiva cualquier impulso épico. No hay héroes. No hay grandes discursos de resistencia. Solo una rutina perfectamente ensamblada donde lo monstruoso ha dejado de parecerlo. Y lo leemos sin freno porque el ritmo te arrastra, pero también porque duele en el lugar exacto donde ya sospechábamos que algo no estaba bien.
Quizás por eso es tan necesario leerlo. Porque incomoda. Porque sacude. Porque te hace mirar donde no quieres. No porque crea que vamos a criar humanos en granjas —o eso espero—, sino porque ya estamos criando indiferencia a toneladas. Porque nos hemos acostumbrado a no mirar el proceso si el resultado llega limpio, envuelto y barato. Y en ese sentido, Cadáver exquisito no es una distopía. Es una alerta. Una alarma que suena bajito, pero constante. Y que, si prestamos atención, todavía estamos a tiempo de escuchar.
Quizás por eso te miran raro cuando lo sacas de la mochila. Porque Cadáver exquisito no es solo un libro: es una provocación. No por lo gráfico, sino por lo reconocible. Y lo reconocible duele. Pero a veces, leer es eso: dejar que algo te moleste, te remueva, te zarandee el alma.
Así que si este verano te apetece una lectura ligera, este no es tu libro. Pero si te va el vértigo, la reflexión y la sensación de que acabas de tragarte una piedra, adelante. Mete los pies en remojo, toma aire y sumérgete. No saldrás igual, pero ¿quién querría hacerlo?