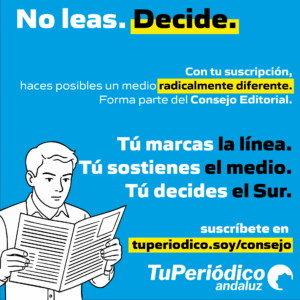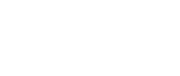Hay veranos que duelen más por dentro que por fuera. No es solo el calor, ni el sudor, ni los abanicos que se agitan como banderas de rendición. Es esa sensación de estar en pausa mientras el mundo se resquebraja. La política no se desacelera en agosto: se para. Y mientras se para, la vida sigue. Con ella, las facturas, los desahucios, los contratos en prácticas que se alargan más que las olas de calor. El verano no es un paréntesis para todo el mundo. Hay quienes no pueden permitirse ni una semana de vacaciones. Autónomos que siguen facturando a duras penas, familias que no pueden ni pensar en salir de su barrio, gente que trabaja mientras los demás descansan.
Mientras los medios nos bombardean con listas de canciones del verano, recetas para sobrevivir a 40 grados y crónicas de famosos en la playa, la televisión intensifica su acción anestesiante. No porque se transforme en verano, sino porque redobla su papel: distraer, despolitizar, entretenernos mientras todo arde. No es solo que no informe, es que muchas veces impide pensar. Y mientras tanto, hay barrios donde el único plan refrescante es meter los pies en un cubo de agua o abrir las ventanas al anochecer para ver si entra algo de aire y esperanza. El calor no es igual para todas. La canícula es más dura en las casas sin aislamiento, en las calles sin sombra, en los cuerpos precarios. Y en quienes tienen que cuidar de otros sin apoyo, sin respiro, sin relevo. Y más aún en las casas sin luz por los cortes, donde el calor no solo agobia, sino que amenaza.
Y, sin embargo, también en verano hay política. En las decisiones que no se toman, en las urgencias que se aparcan, en las promesas que se derriten al sol como si fueran helado barato. El abandono institucional no se va de vacaciones. Al contrario: se nota más. Porque en agosto no hay excusas. Si falta un médico, se nota. Si no hay socorristas, se nota. Si los trenes no funcionan, se nota. Si los horarios del transporte público se reducen, también se nota. Porque hay gente que sigue yendo a su puesto de trabajo a la misma hora de siempre. Si no hay quien abra el centro de salud o quien coja el teléfono en servicios sociales, se nota. Si no puedes dejar a tu criatura en ningún sitio mientras curras, también se nota. El calor lo deja todo al descubierto. Y entre lo que falta, también falta la justicia. Falta la conciliación. Faltan políticas públicas que acompañen la vida real, esa que no se detiene en verano.
Pero también hay otra política. Más callada, más obstinada. La que se cuela en las conversaciones al fresco, en las comunidades que se organizan para cuidar a los mayores, en las personas que se turnan para regar los árboles jóvenes o dejar bebederos para los animales. Es esa política de escalón y de sombra, de solidaridad sin flashes, que no hace ruido pero sostiene. La que os conté la semana pasada en mi calle sin bancos pero llena de vida, donde los vecinos montan árboles reciclados por Navidad y sacan a sus criaturas y a sus perros a jugar cuando cae el sol. Esa política no se desconecta porque vive en la piel y en los gestos.
Quizás por eso este verano nos duela. Porque no queremos anestesia. Porque no nos basta con que nos digan que en septiembre todo volverá a empezar. Porque ya no queremos que vuelva a empezar lo mismo de siempre. Queremos que empiece otra cosa. Algo más justo, más amable, más habitable. Una política que no se tome vacaciones cuando más se la necesita. Que no desaparezca del todo entre julio y septiembre. Que no mire hacia otro lado mientras el mundo sigue ardiendo, aunque no salga en portada. Que no se olvide de quienes no pueden parar ni para llorar: quienes atraviesan un duelo, una separación, un despido, una mudanza, un diagnóstico. Porque el verano no suspende el dolor. Solo lo hace más visible.
Así que sí, celebremos las canciones del verano, las siestas y las risas. Pero no dejemos que el calor nos haga olvidar que este también es nuestro tiempo. Que en mitad del hastío, aún podemos hacer política. Aunque sea en chanclas. Aunque sea desde un escalón. Aunque sea escribiendo esto mientras cae la tarde y suena de fondo una radio vieja. Porque el futuro no se cuece solo en los despachos. A veces empieza en un balcón, en una conversación o en un cubo de agua fría.