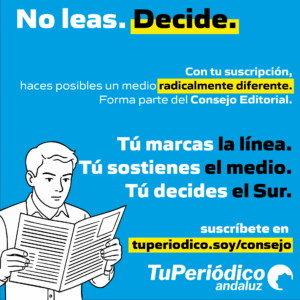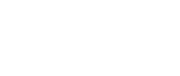Feijóo quiere ser presidente por encima de todo, contra viento y marea, y arremete contra los independentistas —que no son tan independentistas—, pese a estar fabricados por ellos mismos, que son quienes rompen España. Porque no rompe España quien pide libertad, la rompe quien la cercena. Y algo más. Mucho más. Rompen España quienes imponen leyes injustas como la de patada en la puerta o la ley mordaza, entre otras; quienes favorecen a industriales ya favorecidos por el franquismo; cada vez que promueven la instalación de industrias en zonas saturadas y dejan vacía la economía de los lugares menos afortunados por su política y al mismo tiempo obligan a concentrar la población en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y crean el fantasma de la «España vaciada» del que se habla mucho y se lamenta más, pero se insiste en él en vez de revertirlo.
España la rompe el inmovilismo Borbón y franquista de los enfrentamientos internos, porque dividir es el medio del poder para vencer. La rompe el supremacismo de inventar tópicos como «los catalanes son tacaños», «los vascos brutos», «los gallegos huraños», «los andaluces indolentes y vagos». Eso rompe cualquier Estado. Pero cuando los andaluces se mueven y se levantan como en 1864, o en La Alpujarra, o en Arahal-Loja, o un 4 de diciembre, entonces esas mismas autoridades acuden presurosas a cortar de raíz «todo intento separatista», como hizo Juan de Austria en La Alpujarra, o Pavía para acabar con el cantonalismo, a pesar de que la historia, incluso la escrita por sus incondicionales, está harta de recoger hechos revolucionarios pero integradores por parte de Andalucía. Ni los momentos anteriormente descritos, ni el de Tahir al Hor, ni Fermín Salvochea y sus contemporáneos, ni el levantamiento republicano del General Riego, en definitiva ninguno de los intentos de acabar con el régimen totalitario, ha perseguido separar Andalucía de España, salvo el primero, el de Medina Sidonia-Ayamonte, abortado por una traición de «alguien» que siempre se ha considerado «distinto». El verdadero enfrentamiento en España no es entre separatismo y «constitucionalismo», que en realidad no es constitucionalista, porque serlo también incluye aceptar la posibilidad de reformar la Constitución para adaptarla a los tiempos, no a los intereses de ningún grupo de presión.
Hasta ahora Andalucía no ha protagonizado un intento de independencia. No, hasta ahora, pero el régimen español lo puede conseguir, como ha conseguido promover el sentimiento de independencia en Cataluña y Euskadi a costa de negarles su derecho a manifestar sus preferencias políticas y sociales. Porque el independentismo euskaldún no existía, centrado en la condición de mantener al rey de Castilla como Señor de Vizcaya, ni el catalán empeñado en el lógico mantenimiento de su historia, sus peculiaridades y sus intereses que en ningún momento se han sabido conciliar con los generales, porque en el fondo no había intención de resolver nada, sino de imponer el «status» forzado por las familias del IBEX. El problema ha sido combatir ambos con tanta crueldad como ensañamiento. Ambos han empezado a defender su independencia después de verse combatidos por el integrismo que ya los acusaba de romper España con la sola idea de mantener el estilo autoritario impuesto por la monarquía castellana y posteriormente borbónica.
El problema se agravó cuando los dos partidos con mayor número de votos decidieron institucionalizar un sistema de alternancia política para que nada cambie. Cerraba el paso a todas las corrientes, sometía al Estado a la voluntad de dos reducidos grupos de personas, capaces de mantener apariencia distinta entre sí, aunque en el fondo ambos perseguían lo mismo. Lo hemos visto de sobra en los cambios de partido que ya hemos experimentado, dónde ambos se han tratado tan crítica como cínicamente, para hacer lo mismo que reprochaban al «otro». Ya deberíamos haber aprendido que lo mejor para el Estado es la variedad, que su ruina es el gobierno de cualquiera de los dos en solitario, porque con demasiada facilidad se convierte en dictadura. Eso no ocurre cuando varios grupos comparten el poder, precisamente porque no siempre pueden estar de acuerdo en todo y esas diferencias afloran y consiguen acuerdos que sólo pueden ser impuestos por consenso, aparte de la posibilidad real de que algunos de ellos tengan la conciencia social más desarrollada que otros. Pero para gobernar en coalición hace falta desprenderse del egoísmo personal y de compromisos de partido, algo para lo que Feijóo ya se ha demostrado incapaz.
Quizá la solución definitiva no sea la coalición, pero siquiera es la menos mala. La solución sólo vendría cuando en vez de elegir a los candidatos en bloque dentro de sus siglas, se eligiera a personas. Personas que representarían realmente a sus electores. Sólo la variedad nos puede traer la verdadera democracia, lo más parecido al gobierno del pueblo, dónde la gente tenga voz a través de las personas electas que serían sus verdaderos representantes. En cuanto hubiera trescientos cincuenta diputados en nombre de sus electores, no en nombre de sus partidos, cada uno con capacidad para hablar y votar por sí mismo, es más fácil que los electores sean representados realmente. Y que las soluciones aprobadas por mayoría, según los casos, se ajusten con más rigor a la verdad y la Justicia.