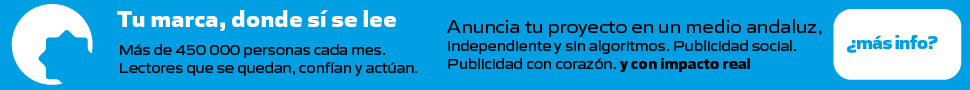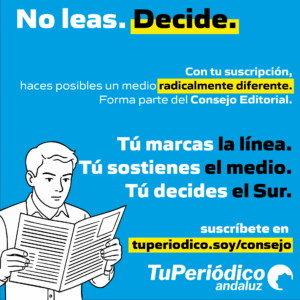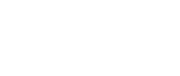Los titulares hablan de hectáreas arrasadas, de incendios fuera de control, de llamas que devoran montes y casas. Pero detrás de cada cifra, detrás de cada rótulo televisivo, hay un silencio más hondo: los muertos, las personas que lo han perdido todo, familias enteras que ven reducida a cenizas la memoria de una vida. Detrás hay pueblos vacíos, caminos que ya no llevan a ninguna parte, animales calcinados sin haber tenido tiempo siquiera de huir, especies que desaparecen para siempre como si fueran un borrón en la historia natural. Un incendio no arrasa solo árboles: arrasa hábitats enteros, rompe cadenas de vida, mata el aire, quiebra los suelos. Lo que se pierde en un incendio no vuelve jamás.
Esa es la crudeza que no cabe en los titulares. Esa es la herida que no se mide en hectáreas, sino en ausencias. Cada bosque que desaparece es un pedazo de nosotros que se extingue con él. Cada especie que arde es un espejo roto de nuestra propia fragilidad.
Y mientras tanto, ahí están ellos: los que gobiernan. Los que recortan brigadas, abandonan cortafuegos, olvidan planes de prevención. Los mismos que han preferido destinar dinero público a chiringuitos para voceros fachas, a asociaciones antiabortistas, a subvencionar la tauromaquia o a inflar nóminas de los suyos antes que reforzar a los equipos que cada verano se juegan la vida en primera línea del fuego. Gobiernos autonómicos del PP y de Vox que han convertido la dejadez en doctrina y la negligencia en costumbre.
Van de patriotas. Se atan banderas a la muñeca, llenan balcones con telas descomunales, presumen de amar al campo y a la España vaciada. Pero mientras alardean de patria, dejan que la patria arda. Mientras inflan el pecho con la palabra “España”, permiten que se queme la piel de toro que tanto les gusta exhibir en sus discursos huecos. El humo que cubre nuestros montes es el verdadero retrato de su patriotismo: una bandera de ceniza.
Y no se libra el PSOE, ni Pedro Sánchez ni los suyos. Porque cuando toca actuar, cuando la catástrofe golpea como un incendio o como una DANA, se preocupan más por el relato que por la gente, más por calcular de quién es la culpa que por asumir su responsabilidad. Prefieren arañar cinco votos en el reparto de acusaciones antes que quitarle a esta gentuza las competencias que gestionan de manera criminal. Miran de perfil, con discursos huecos y promesas que se esfuman con el humo, mientras la tierra sigue ardiendo y la gente sigue perdiendo todo.
Y tampoco se salvan los ecologistas de parque y jardín, esos que solo pisan el campo para hacerse cuatro fotos para Instagram, con pose de salvadores del planeta y zapatillas nuevas. El campo no es un fondo para tus stories, no es un decorado para tu postureo urbano. El campo tiene sus propias lógicas, su dureza, su silencio, su vida salvaje. Y eso jamás lo entenderá quien reduce la naturaleza a un atrezzo de fin de semana.
Más grave aún son los ecologistas de despacho, los que legislan desde el asfalto sin haber pasado una noche en un monte ni haber hablado con un pastor o un bombero forestal. Esos que redactan normas desde la comodidad ministerial como si los bosques fueran parques urbanos y la vida rural una postal bucólica. Convierten la gestión forestal en un laboratorio de ocurrencias, cargándose tradiciones de cuidado y prevención que llevaban siglos protegiendo el monte. Son la arrogancia disfrazada de verde, los que hablan en nombre de la tierra sin haber manchado nunca sus zapatos de barro.
Los incendios no son un accidente inevitable, son la consecuencia directa de la desidia de unos, de la cobardía de otros y del espejismo cómodo de quienes creen que basta con posar para salvar un bosque. Cada hectárea calcinada, cada familia destrozada, cada vida perdida lleva sus siglas en la ceniza.
Porque detrás de cada incendio está el fuego. Y detrás del fuego, siempre, los culpables: unos por acción, otros por omisión, y otros por frivolidad. Su patria no es la tierra: su patria es la ceniza.