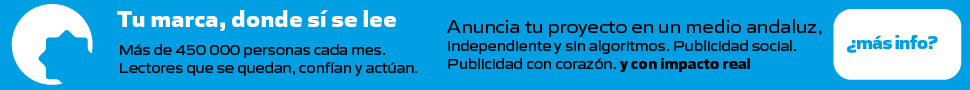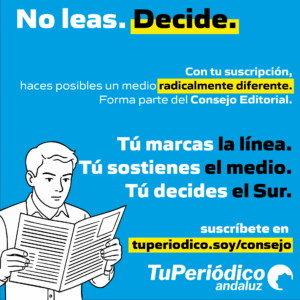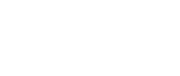Décadas de excelencia educativa mal entendida han dejado una ciudadanía sin defensas críticas, presa fácil de la polarización y de los cantos de sirena totalitarios. Como en los años treinta, los relatos fáciles vuelven a imponerse sobre la realidad.
La fragilidad de los instrumentos mentales para interpretar el mundo se ha convertido en un problema político de primer orden. Una parte significativa de la población carece de resiliencia cognitiva y de espíritu crítico suficiente para procesar la complejidad de la realidad. Esa carencia no nace de la nada: es el resultado de un modelo de «excelencia educativa» que, durante décadas, ha confundido la capacidad de memorizar con la de comprender, y el éxito en exámenes con la habilidad para pensar. La memorización en bruto construye ciudadanos obedientes, pero no sujetos críticos; prepara técnicos para repetir procedimientos, pero no personas capaces de cuestionar, relacionar y desmontar los marcos que se les imponen. Y en ese vacío, los discursos simples, dicotómicos y totalitarios encuentran terreno fértil.
La paradoja es que hoy, con más acceso a información que nunca en la historia, la desinformación circula con mayor potencia y penetra más rápido. El exceso de datos, descontextualizados y consumidos sin criterio, genera una ilusión de conocimiento que es en realidad un atajo hacia la confusión. Las redes sociales amplifican lo emocional y castigan lo analítico. Y la gente, sin herramientas internas para discriminar, termina refugiándose en lo que le resulta más inmediato: el prejuicio, la consigna fácil, la polarización tribal. No es casual que los negacionismos, las conspiranoias y la ultraderecha compartan un mismo ecosistema digital: el de la gente agotada de pensar y ansiosa de certezas.
No estamos ante un fenómeno inédito. En el periodo de entreguerras, Alemania fue el ejemplo más crudo: la humillación de Versalles, la inflación desbocada, el paro masivo y la debilidad de las instituciones democráticas crearon un caldo de cultivo en el que un discurso nacionalista, simple y violento encontró adhesión. En España, los años previos a la Guerra Civil mostraron dinámicas similares: crisis económica, fractura social, debilidad del sistema político y una cultura que había educado más en el rezo y la obediencia que en la autonomía de pensamiento. El fascismo y el franquismo no nacieron por generación espontánea: se incubaron en sociedades que carecían de instrumentos mentales críticos, y donde los relatos fáciles se impusieron sobre los complejos.
La comparación con la actualidad es inquietante. Hoy, los indicadores socioeconómicos en muchos países europeos son objetivamente mejores que los de aquellos años: hay más empleo, menos hambre, mayor acceso a derechos básicos. Sin embargo, esa mejora convive con la percepción extendida de que «todo va peor». No es solo un desfase entre realidad y percepción: es el resultado de un bombardeo constante de pseudomedios, influencers de la indignación y máquinas de propaganda que convierten cualquier avance en sospecha y cualquier dato en manipulación. La conspiranoia y el negacionismo operan como anestesia y como droga a la vez: adormecen el pensamiento crítico mientras generan una adicción a la indignación.
El problema no es que haya dificultades económicas o tensiones sociales —que las hay—, sino que estas son amplificadas hasta convertirse en un relato apocalíptico. Igual que en la Alemania de los años 30 se hablaba de una «puñalada por la espalda» para negar la derrota militar y justificar la revancha, hoy se habla de conspiraciones globalistas, de elites pedófilas, de inmigraciones orquestadas o de pandemias inventadas para sostener un marco de persecución y catástrofe. El mecanismo psicológico es el mismo: ante la falta de herramientas para comprender la complejidad, la gente se aferra a explicaciones simples, aunque sean falsas, y busca un enemigo al que señalar. El resultado es un reflujo hacia posiciones autoritarias, una nostalgia de orden férreo, y un terreno abonado para la ultraderecha. No hay que sorprenderse de que cada vez más jóvenes sean proclives a levantar el brazo y proferir insultos hacia cualquier figura de autoridad: sin bibliotecas, sólo queda la escuela del botellón.
La democracia, sin ciudadanos capaces de pensar críticamente, se convierte en una cáscara vacía. Igual que en los años 30, los parlamentos pueden seguir reuniéndose y las constituciones seguir impresas, pero si la ciudadanía se mueve por consignas tribales y emociones manipuladas, lo que queda es una democracia formal a punto de ser demolida desde dentro. Hoy no hay camisas pardas en las calles al estilo clásico, pero sí ejércitos digitales capaces de acosar, intimidar y marcar la agenda pública. La violencia ya no siempre es física: es psicológica, cultural, mediática. Pero la lógica es la misma: arrinconar a quien piensa diferente hasta expulsarlo del debate público.
Lo peligroso es la combinación de dos factores: una educación que no ha dotado de resiliencia cognitiva, y un ecosistema mediático que premia la indignación sobre el razonamiento. Es exactamente lo que sucedió en los periodos de entre guerras y pre-Guerra Civil: sociedades debilitadas en lo económico y lo intelectual, a las que se les ofreció una «salvación» autoritaria. La diferencia es que ahora los indicadores materiales son mejores, pero el efecto de las pseudoinformaciones, el negacionismo y las teorías conspirativas logra maquillar esos avances y convertirlos en irrelevantes. En los años 30, el fascismo creció sobre la miseria; hoy, puede crecer incluso sobre la prosperidad, si esta es percibida como engaño.
De esta manera, mientras la ciudadanía crítica se reduce, crecen las opciones de pensamiento único, medrando incluso entre la jefatura del Estado. No es baladí que Casa Real reciba y agasaje —en audiencia— a OkDiario, con la excusa de su décimo aniversario. Solo en un país en el que se llama a su jefe de Estado «Felipe el Preparado» pueden darse estas cosas: que se premie a una prensa que tiene la mentira como catecismo de trabajo
En definitiva, el retorno de las pulsiones totalitarias no es un accidente histórico, sino el resultado de una debilidad estructural: sociedades que no han aprendido a pensar críticamente, y que confunden el ruido con la verdad. El fascismo clásico se alimentó de crisis materiales profundas. El fascismo contemporáneo se alimenta, además, de crisis cognitivas y culturales. Y ese es, quizá, el mayor desafío político de nuestro tiempo: reconstruir no solo las condiciones materiales de justicia social, sino los instrumentos mentales que permitan a la gente comprender el mundo sin caer en la trampa de quienes les ofrecen certezas fáciles a cambio de su libertad.