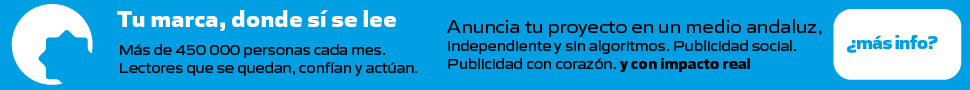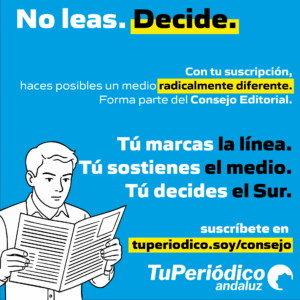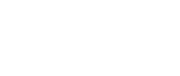Vivimos en un tiempo en el que la tensión entre minimalismos y maximalismos atraviesa todos los ámbitos: la política, la cultura, la economía… y también la forma en que los medios existen y operan. Entre quienes pretenden reducirlo todo a una sola voz —el dogma, el relato único, la simplificación extrema— y quienes celebran la proliferación de voces hasta la saturación —la multiplicidad caótica, la torre de Babel—, se abre un espacio donde el papel de un periódico, de cualquier periódico, se pone a prueba.
El periodismo, para ser útil, no puede ser cómplice ni de la reducción ni de la dilución. Su tarea es otra: mantener vivo el debate, abrir caminos, propiciar conversación. Y, ante todo, no caer en la tentación de la autocomplacencia: ni con la realidad que cuenta ni con su propia función dentro del ecosistema mediático. Porque un medio que se acomoda se convierte en un notario de lo que ocurre. Y un notario no cambia nada: da fe de que las cosas son como son, aunque sean horribles.
Este artículo quiere recorrer esas tres dimensiones: los peligros de los minimalismos y los maximalismos, el papel de los medios en el debate social y político, y la trampa de la autocomplacencia en la que caen, demasiadas veces, los propios medios.
Maximalismos y minimalismos: las dos trampas
El minimalismo tiene mala prensa en algunos ámbitos, porque se confunde con la moderación, con el pragmatismo. Pero llevado a la esfera política y mediática, el minimalismo no es sobriedad: es reducción. Es aceptar que hay una sola voz autorizada, un solo relato, un solo periódico que dicta lo que debe ser pensado y repetido. Es aceptar que solo existe un canal, un público, una montaña desde la que clamar. Ese minimalismo informativo convierte a los medios en catecismos: no hay matices, no hay diversidad, solo hay dogma. Y, en el lado opuesto, solo fieles y borregos.
Ejemplos hay de sobra. Cuando unos pocos grandes grupos mediáticos concentran la propiedad de periódicos, radios y televisiones, la pluralidad queda reducida a la mínima expresión. Distintas cabeceras, mismo mensaje. Distintos platós, mismas tertulias, mismos personajes intercambiables. Ese minimalismo mediático, disfrazado de variedad, acaba siendo un pensamiento único.
El maximalismo, en cambio, es el extremo opuesto. Si el minimalismo es el catecismo, el maximalismo es la Babel. Una proliferación incontrolada de voces, cada una compitiendo por un segundo de atención, sin coordinación ni articulación. El maximalismo mediático genera ruido, confusión, ilegibilidad. No es debate, es interferencia. No es pluralidad, es cacofonía.
Ahí tenemos el ejemplo de las redes sociales convertidas en pseudomedios: miles de cuentas opinando sin contexto, algoritmos premiando la exageración, titulares falsos replicados hasta el infinito. Y de los pseudomedios que funcionan como redes sociales: la mentira como línea editorial, la exageración como bandera, neolengua al servicio del ideario. Hay multiplicidad de estos folletines en la derecha, pero no escasean en la izquierda tampoco. El resultado no es conversación pública, sino ruido incesante, información aberrante, porque no es información, sino opinión disfrazada de hecho. Cada cual en su trinchera, cada cual gritando más alto para que su voz no se pierda.

Ambos extremos son peligrosos. El minimalismo clausura la conversación: quien controla la única voz controla el horizonte de lo pensable. El maximalismo desactiva la conversación: cuando todo es ruido, nadie escucha, nadie entiende, nadie construye sentido común. Todo el mundo acusa, recela, conspira y traiciona siendo traicionado. Y por lo mismo, todo el mundo sufre sufriendo, mata matando.
Los ciudadanos, atrapados entre ambos extremos, se encuentran bien frente a un dogma que no admite réplica, o frente a una avalancha de voces que los deja paralizados, incapaces de discernir qué es relevante y qué no. El resultado, en ambos casos, es el mismo: inmovilidad. El minimalismo inmoviliza porque reduce, el maximalismo inmoviliza porque confunde.
Minimalismo es páramo. Maximalismo es jungla. Y en ambos lo que falta es lo esencial: la ciudad donde convivir. Y la batalla de las ideas, esa que es la primera y la última en dar, se pierde incluso antes de dispuestos los argumentos: no caben más titulares, más segundos de gritos tertulianos en cabezas que deben pensar en su próximo sacrificio.
El papel de los medios en el debate
Ahí aparece la función verdadera de un periódico. No la de dictar qué camino tomar, porque cada camino tiene su propio peligro y contradicción, sino la de mantener abierta la conversación sobre qué caminos son posibles, cuáles son deseables, cuáles son inviables.
Un periódico no debería aspirar a dar la receta cerrada; debería aspirar a encender la cocina. No es chef que impone un menú cerrado, ni camarero que repite platos ajenos, sino el fuego mismo que mantiene la conversación encendida. Su papel no es guiar ciegamente hacia una dirección única, ni perderse en la proliferación de direcciones contradictorias. Su papel es sostener un espacio donde los temas puedan discutirse con rigor, con perspectiva y con apertura. Con respeto por el disenso y con el firme propósito de construir consensos, aunque sean mínimos, y asegurarlos como peldaños para la siguiente conversación.
Eso implica entender que el periodismo no es un deporte competitivo, sino una labor cooperativa. La lógica de «mi medio contra el tuyo» es un error estratégico y democrático. Los medios no deberían buscar aniquilarse mutuamente, restando en el proceso herramientas a la ciudadanía, sino contribuir a que la sociedad dialogue con mayor riqueza y comprensión.
La función de la prensa no es solo informar —dar datos— ni solo opinar —dar interpretaciones—, ni, por supuesto, prescribir —dar catecismos—. La función de la prensa es propiciar conversación social informada. Un medio vivo es aquel que no permite que los debates se cierren en falso, que no permite que la realidad se reduzca a titulares, que no acepta que la complejidad quede sepultada bajo el ruido.
Aquí radica la diferencia crucial:
- Un periódico que solo informa es un archivo, un museo, un ánfora sellada, una cápsula del tiempo. Hermética y perfecta, como una libélula atrapada en ámbar.
- Un periódico que solo opina es un púlpito, un altar, un relicario de ideas ajenas que se constituye en testamento, en libro sagrado, y por, tanto, en rémora para las necesidades cambiantes.
- Un periódico, por contra, que propicia conversación es un motor democrático, una dinamo que inyecta la justa electricidad para que la bombilla ilumine el camino, la justa chispa para que el corazón bombee.
Y ese motor democrático se sostiene en dos pilares: legibilidad y pluralidad. Legibilidad, porque si la realidad no se explica de manera comprensible, no se genera debate sino exclusión. Pluralidad, porque si no se incluyen voces diversas, no hay sociedad: solo hay sectas o tribus. No hay equivocación ni límite en las ideas que buscan el progreso ciudadano; no hay senderos prohibidos por los que transitar si la dirección de esos pasos es la misma. Sacar a jugadores de este partido por querencias o ajenidades es replicar la dinámica del patio de colegio: aislar al que corre poco, al nuevo o al gordo, frustrar las aspiraciones de compañerismo, limitar el conjunto, crear grupos endogámicos. No es infrecuente que la linea que divida grupos de individuos suela ser la misma que divida a abusadores de abusados.
El verdadero papel de los medios es, por tanto, ser tejido. Conectar voces, relatos, realidades, para que la sociedad pueda reconocerse en un espejo complejo pero legible. Tejido que no es uniforme ni caótico, sino entramado. Y de ese entramado depende la posibilidad de que la sociedad hable consigo misma en lugar de gritarse sin escucharse.
La autocomplacencia de los medios
Hasta aquí, podríamos pensar que la tarea está clara: evitar los extremos, propiciar diálogo. Pero queda una trampa más peligrosa aún, porque se cuela de forma invisible: la autocomplacencia.
La autocomplacencia se manifiesta de dos maneras:
- Complacencia con la realidad: cuando un medio se convierte en simple escriba de lo que ocurre. Se limita a dar fe, a contar sin explicar, a narrar sin incomodar. Ese medio puede sobrevivir, incluso prosperar, pero no cambia nada. Es un espejo, no una herramienta.
- Complacencia consigo mismo: cuando un medio se conforma con lo que ya es. Cuando cree que por existir ya cumple su función, cuando se regodea en su línea editorial, en sus métricas de vanidad, en sus éxitos pasados. Ese medio se fosiliza. Se convierte en decorado.
El periodismo transformador exige justo lo contrario. Un medio debe estar dispuesto a incomodarse a sí mismo, a evolucionar, a cambiar sus formas de narrar, de investigar, de explicar. No puede ser un organismo estático, porque la realidad que pretende cambiar tampoco lo es.
Si un medio quiere incidir en la sociedad, tiene que aceptar que él mismo es parte de esa sociedad y que debe transformarse al mismo ritmo. Contar mejor, contar más, explicar de manera más rigurosa, más clara, más honesta. Esa es la verdadera exigencia.
Un medio que no evoluciona se convierte en archivo muerto. Un medio que se atreve a evolucionar se convierte en laboratorio vivo. Y hoy, más que nunca, necesitamos laboratorios vivos.
Porque no se trata solo de narrar lo que ocurre. Se trata de explicar lo imposible: lo que parece incomprensible, lo que parece ajeno, lo que parece inevitable. Y esa tarea exige valentía, exige renunciar a la comodidad de ser simplemente un notario.
Un medio complaciente es un museo de sí mismo: salas impecables, pero vacías. Un medio vivo es un taller en ebullición: ruidoso, incómodo, imperfecto, pero lleno de futuro.
Conclusión
Minimalismos y maximalismos son las dos trampas simétricas que amenazan tanto a la sociedad como al periodismo. El papel de un periódico no es elegir uno de esos extremos, sino mantener abierta la conversación común. Y para hacerlo, debe cuidarse de no caer en su propia trampa: la autocomplacencia.
Porque un medio complaciente con la realidad es un notario. Y un medio complaciente consigo mismo es un fósil. Ninguno de los dos sirve para cambiar nada.
Un periódico que valga la pena debe ser río, no dique. Debe ser tejido, no altar. Debe ser motor, no decorado. Su razón de ser no es solo informar ni solo opinar, sino propiciar que la sociedad dialogue de forma informada.
Y en ese diálogo —también entre medios— está la vida democrática, la posibilidad de cambiar, la oportunidad de construir futuro. El futuro no se escribe en soledad: se escribe en conversación. Un periódico que no propicia conversación no es futuro: es pasado.