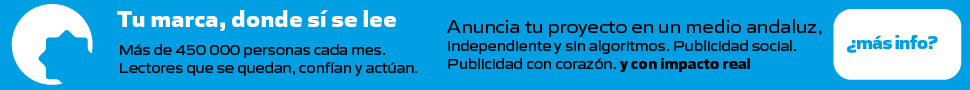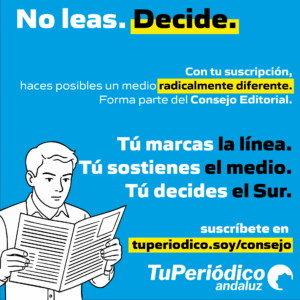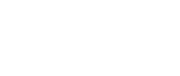Hay una costumbre muy nuestra, tan vieja como el barro de Triana o los adoquines de Cádiz: la de pisarnos la bata de cola justo cuando más falta hace bailar. No por accidente ni por reflejo, sino por cálculo. Porque a veces, en esta tierra, el problema no es que falte el duende, sino que sobran los celos del que no lo tiene.
Estos días, mientras algunos se entretienen en afilar cuchillos contra quienes no están en nómina, la oposición real al régimen del sur se hace con dignidad, con apenas un puñado de manos. Pero parece que molesta. Porque hay quien prefiere criticar la coreografía ajena antes que salir a escena. Y si en el teatro del poder hay un silencio incómodo, no es por falta de valentía, sino por exceso de envidia. Por cálculo largo, quizá inteligente, pero también profundamente egoístas.
Desde ciertos púlpitos disfrazados de trincheras se repite un mantra: «la izquierda está dividida, pero los malos son los otros». Claro. Pero lo que no dicen es quién reparte las tijeras. Que jugar al mus con tres barajas y todas marcadas no es precisamente para unir nada, sino para soliviantar a los jugadores, a los espectadores y, más aún, las posibilidades reales de todos ellos.
Mientras unos se abrazan al viejo bipartidismo con gesto resignado —o lo justifican con discursos de salón—, otros se atreven a señalar al poder donde duele. Lo hacen sin coros, sin focos, sin obediencia debida. Y claro, eso escuece. Porque aquí, levantar la voz sin pedir permiso se paga caro. Sobre todo si no vas disfrazado de alternativa homologada, con carnet de pureza.
No se trata de quién tiene más escaños, más platós o más seguidores. Se trata de quién incomoda de verdad, no con el discurso más vehemente, ni con las mejores ocurrencias. Y cuando alguien consigue que el poder tuerza el gesto, baje la mirada o tambalee su relato… entonces, en vez de aplaudir, llegan los de siempre a enredar el mantón. Muchas veces lo hacen a través de plumas mercenarias, que lo mismo te cuentan que la luna es de queso o que todo lo contrario, la equivocación es tuya, es de plata bruñida y siempre lo escribieron. Son la voz variable de los intereses estrechos.
Decimos que queremos cambiarlo todo, pero a la mínima, le hacemos el trabajo sucio al poder: desacreditar a los nuestros, ignorar el trabajo ajeno, fingir que no existe quien no se arrodilla. Y así seguimos, cada uno con su peineta, mirándonos por el rabillo del ojo, mientras el sur se hunde bajo discursos cada vez más vacíos. Lo cierto es que, algunos, mientras se dicen del sur, picotean en las cenas de los prebostes. ¿Dónde? En la Gran Vía madrileña, en las tascas revolucionarias, en poéticas calles modernistas.
Pisarnos la bata de cola no es solo una metáfora. Es una forma de vivir la política; de no dejar que nadie brille si no somos nosotros. De preferir una Andalucía muda antes que una que no nos obedezca. Quizá sea eso lo que se busca, quizá sea eso lo que se pretende.
Pero hay algo que se les olvida: aunque le pisen el vuelo, una bata de cola sigue siendo un arma si se sabe girar con fuerza. Y en esta tierra, hay quien todavía sabe girar.