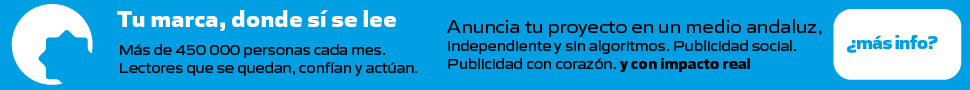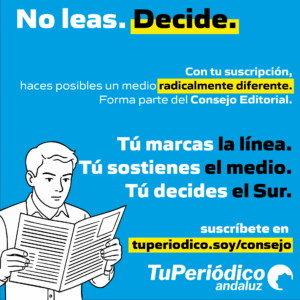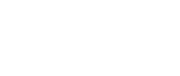Ayer, sin previo aviso, nuestra esquina en el mundo se apagó.
Las farolas, los escaparates, los semáforos… Todo quedó suspendido en un respiro largo, tibio de humanidad.
Primero vino el murmullo, el hervidero de voces que salían a las plazas como pájaros asustados: preguntando, compartiendo, tocándose con la mirada.
Y cuando la noche se sentó del todo en los tejados, entonces sí, vino el silencio. Un silencio espeso, lleno de espera y de memoria.
La ciudad se quedó ciega.
Un parpadeo largo, hondo, que apagó la prisa y dejó a la intemperie el pulso verdadero de las cosas.
En la garganta de la noche, tu voz de radio era un faro.
Mientras Red Eléctrica buscaba su sombra,
y los que mandan daban palos de ciego, repartiéndose medias verdades como cartas marcadas,
los desalmados tejían mentiras con hilo de miedo.
Pero tú, tú bordabas calma.
Los trenes detenidos en mitad del campo se volvieron vagones de cuentos.
Los andenes vacíos aprendieron a esperar con paciencia de pueblo.
Las calles se poblaron de corrillos,
puertas entreabiertas,
velas titilando como luciérnagas cansadas,
miradas que se reconocían en la penumbra sin pedir nombres.
Olor a barrio, a pan que se comparte, a conversación arrimada al umbral.
Nuestra sociedad, esa que a veces parece desbordada y cansada, ayer sacó pecho en silencio.
Vecinas que ofrecieron su nevera para guardar la medicina del abuelo.
Manos que empujaron sillas de ruedas por calles sin semáforos.
Brazos que improvisaron cunas para calmar el llanto de los pequeños.
La oscuridad nos devolvió al corazón.
Nos quitó los plásticos, los neones, las prisas.
Y en ese paréntesis de sombra, volvimos a ser tribu,
verdad palpitante,
canción antigua que todavía recordamos cuando se apaga todo lo demás.
Gracias, amiga.
Ayer, tu voz encendida fue el hilo que nos mantuvo unidos,
como se atan los barquitos de papel en un río desbordado,
para no naufragar.
Rafa Herrero