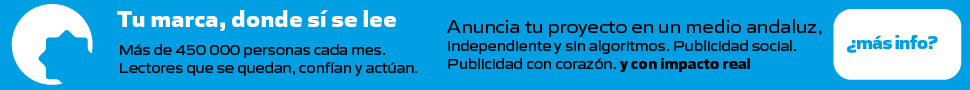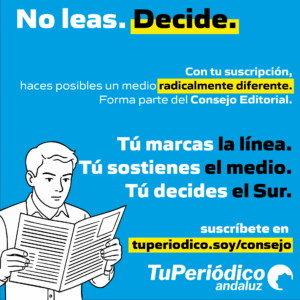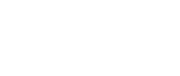Quien camina por los pinares de Isla Cristina suele esperar aire limpio, sombra fresca y ese silencio lleno de chicharras que parece eterno. La realidad, sin embargo, golpea pronto: bolsas enganchadas en ramas, botellas rotas en la arena y un olor agrio que recuerda que alguien siempre dejó lo suyo atrás. No es una postal de revista, sino un lugar herido. Y lo que duele más: no es la naturaleza la que falla, sino las manos que deberían cuidarla.
De un tiempo a esta parte, no son las instituciones las que se remangan, sino los propios vecinos. Gente corriente que trabaja de lunes a viernes y, cuando llega el sábado, en lugar de descansar, agarra un saco de basura y se mete entre los troncos. Es casi ridículo, pero real: niños que deberían estar jugando con cometas, jubilados con la espalda torcida, padres y madres que cargan bolsas como si fueran mineros del plástico. Colectivos como Cuidemos Isla Cristina o Isla Cristina Verde, junto con voluntarios de toda condición, han montado batidas que parecen más un acto de dignidad que una simple limpieza.
¿Y la administración? A la administración le encantan las fotos. Políticos sonrientes con la camisa recién planchada y la pala reluciente. Duran lo que dura el disparo de la cámara. Después, vuelta a la rutina: papeles, comisiones, informes que duermen en un cajón. Mientras tanto, el pinar sigue esperando que alguien oficial lo trate con el respeto que merece. Los árboles caídos por temporales permanecen tirados semanas, a veces meses, como si fueran cadáveres que nadie quiere enterrar. Y los vecinos miran, vuelven a llamar, insisten, pero la respuesta siempre se pierde en el eco del despacho.
Es fácil decir que el bosque es de todos. Más difícil es demostrarlo. Cuando los incendios amenazan cada verano, se recuerda a la carrera lo importante que era haber limpiado, haber vigilado, haber cuidado. Pero ya es tarde: se buscan culpables en el humo. Y la culpa, como casi siempre, se reparte entre tantos que se diluye hasta desaparecer. ¿Qué queda entonces? Quedan los inocentes de siempre: los que no tienen poder ni presupuesto, pero sí tiempo y ganas. Los que sudan recogiendo latas y siguen creyendo que el bosque merece la pena.
A veces me pregunto qué mueve a esos voluntarios. Porque no hay premio, ni reconocimiento, ni dinero. Solo cansancio y un “gracias” fugaz. Tal vez sea la memoria de haber jugado de niños entre esos troncos. Tal vez el simple orgullo de no rendirse al abandono. O puede que sea rabia: esa sensación de que, si uno no lo hace, nadie lo hará. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa rabia?
Mientras tanto, los políticos se excusan con la palabra favorita de todo burócrata: competencias. Que si es de la Junta, que si es del Ayuntamiento, que si es de Medio Ambiente. Un ping-pong interminable que convierte los problemas en pelotas y el tiempo en humo. Lo cierto es que el bosque no entiende de competencias. Un pino no sabe quién lo financia. Solo espera que alguien lo cuide antes de que sea tarde.
El precio del abandono no es abstracto. No hablamos de titulares en prensa, sino de pies cortados con cristales, de familias que prefieren no entrar porque el sendero está lleno de ramas caídas, de fuegos que podrían arrasar en minutos lo que tardó siglos en crecer. Y aun así seguimos aplazando lo obvio: actuar. ¿Cuánto vale un pinar en llamas? ¿Cuánto costará después recuperar lo que se perdió?
En Isla Cristina hay un secreto que nadie dice en voz alta: el bosque sigue en pie por orgullo popular, no por gestión oficial. Es la gente la que mantiene vivo ese pulmón. Y también es la gente la que empieza a cansarse. Porque limpiar cada mes es un gesto admirable, pero también un recordatorio de que el Estado se ausentó hace rato.
Quizá no haga falta una desgracia para reaccionar. Quizá lo que hace falta es aceptar que cuidar un pinar no es una foto de campaña, sino un trabajo diario, aburrido y constante. Y que, si no se hace, el precio lo pagaremos todos, con humo en los pulmones o con el silencio desolador de un bosque muerto.
El viento que atraviesa las copas no debería sonar a lamento. Debería sonar a vida. Y ese sonido, por ahora, aún existe. Pero la pregunta es simple y urgente: ¿hasta cuándo?
Xavier Pardell Peña